La Guerra de Sucesión Española en Cataluña
Pacto de Génova
(Primera Parte)
Por
Pablo Fernández Lanau – 30 de abril, 2023
El pacto de Génova de 1705, en sí mismo, no fue un acontecimiento de vital trascendencia en el marco global de la contienda sucesoria que estalló en el occidente del continente europeo tras la muerte de Carlos II. Lo que supuso, eso sí, fue un punto de inflexión en el transcurso de la guerra, por su influencia sobre el factor territorial en el teatro de operaciones peninsular
[1], que, sin ser el principal de la guerra en su conjunto, tenía una especial relevancia desde un punto de vista estratégico, simbólico y representativo. Esta relevancia quedó reflejada en las posteriores reivindicaciones y exigencias que los partidarios del archiduque Carlos de Austria
[2] esgrimieron a la finalización de la contienda, a raíz de los supuestos compromisos que el reino de Inglaterra, según ellos, había adquirido
in aeternum con el principado de Cataluña en la firma de dicho acuerdo.
Nunca lo sabremos realmente, pero es muy probable que sin la existencia del pacto de Génova y los acuerdos al que llegaron las partes firmantes del mismo, la ofensiva aliada en el Levante peninsular español hubiera tenido muchas dificultades para materializarse en aquel verano de 1705 por Cataluña y, menos aún, mediante una operación tan compleja como la planteada; que constaba de un desembarco naval, seguido de un asedio e intento de captura por bombardeo y asalto de una ciudad amurallada, tan fortificada y artillada como era entonces Barcelona: una plaza que contaba, además, con las capacidades defensivas adicionales que le proporcionaba la potencia de fuego del Castillo de Montjuic, una fortaleza situada en una rocosa y difícilmente accesible montaña colindante a la urbe.

De todas formas, si hubiera sido otro punto de la costa mediterránea el lugar elegido por el mando aliado para el desembarco del grueso de las tropas anglo-neerlandesas e iniciar así la ofensiva en el levante peninsular en esa campaña, no hubiera cambiado en exceso la estrategia aliada en el teatro de operaciones ibérico, que contemplaba como uno de sus objetivos principales el abrir un nuevo frente
[3], creando un corredor territorial afecto a su causa hacia el interior peninsular y llevar así a Carlos III desde Lisboa hasta Madrid, asentándolo en el solio de la capital de la Monarquía Hispánica y expulsando a Felipe V del mismo, objetivo principal del propio rey/archiduque y del alto mando aliado; en sintonía con las cancillerías de las principales potencias europeas que le apoyaban en su entronización como Rey de España.
Como ocurre en todos los acuerdos a los que se llega, sean éstos de la índole que fueren, existen unas causas previas o motivaciones para plantear la propia existencia del pacto y/o su necesidad, unas razones para su implementación en tiempo, lugar y forma, así como unos objetivos a alcanzar y su plasmación en la literalidad del texto que finalmente contiene lo convenido.
El pacto de Génova tiene en este sentido muchos aspectos a analizar si se quiere comprender el alcance real de su valor militar, político e histórico en el marco del espacio temporal en que se produjo, a tenor de las circunstancias coyunturales existentes en ese momento de la guerra, así como los antecedentes que precedieron a todo el proceso de toma de decisiones que desembocaron en su convocatoria y en su firma.
El pacto de Génova tiene además varias características que lo hacen especialmente singular y sorprendente:
—La primera y más trascendente es el constatar el desequilibrio manifiesto en el nivel político e institucional de representatividad de las dos partes firmantes del documento, denominado por quienes lo acordaron como tratado, pero que no era más que un compromiso, convenio, acuerdo o pacto.
- Por una parte se encontraba Mitford Crowe, enviado de la reina Ana de Inglaterra al Levante español, con credenciales y poderes para realizar acuerdos en su nombre con quien fuese posible para apoyar a su flota y a sus fuerzas de desembarco; que en la campaña militar de ese año pretendían operar junto a sus aliados en esa parte del teatro de operaciones peninsular, con el objetivo de establecer una «cabeza de playa» en la costa levantina del Mediterráneo español. Crowe era un político whig, aspirante en 1701 a representación en la Cámara de los Comunes[4], que había desarrollado como comerciante de aguardiente su actividad mercantil en Cataluña durante varios años de la década anterior, la de 1690, especialmente en tierras de Tarragona y en Barcelona; donde tenía negocios con otros mercaderes, tanto autóctonos como foráneos. En aquellos años pasados en Cataluña, Mitford Crowe había establecido una serie de contactos y de relaciones personales con algunos miembros de la burguesía comercial catalana, así como con algunos de la magistratura y de la administración virreinal, muy especialmente con su máximo representante en la última etapa de su estancia en la Ciudad Condal, el virrey Jorge de Hesse-Darmstadt; con el que había mantenido una estrecha y cordial relación mientras desarrollaba paralelamente durante esos años tareas de cónsul honorífico e informador del gobierno inglés en la zona.
- Por la otra parte, se encontraban Antonio Peguera y Domingo Perera, que eran dos representantes delegados de ocho propietarios del llano de Vich[5] que los habían comisionado a tal efecto. Estos ocho «vigatanos»[6] tenían como característica fundamental que ninguno de ellos estaba en posesión de representatividad institucional alguna, ni acreditada ni delegada; ni tampoco estaban comisionados para realizar cualquier tipo de acuerdo, convenio o pacto por una autoridad legítima de representación, gobierno o administración de Cataluña. Es por ello que la presencia en la firma del pacto de unos protagonistas que, como personas físicas presentes en el acto, firman el documento y lo hacen en representación de unos terceros, con las únicas credenciales correspondientes de aquellos a quienes dicen representar, no suplen con su representatividad personal, desde un punto de vista de credenciales para la posible categorización del acuerdo como un tratado, la carencia absoluta de representatividad institucional de estas personas a la hora de validar y homologar el acuerdo alcanzado; ya que existía una ausencia total por parte de Peguera y Perera de representación institucional alguna, ni siquiera a modo de reseña de las autoridades que pudieran haberlo instigado, promovido y/o avalado, que, obviamente, no figuran entre quienes firman el documento ni entre sus representados.
—La segunda característica del acuerdo, que lo inhabilita en su tratamiento institucional como un tratado, es lo que no se estipula en el texto del mismo, pero que subyace como consecuencia de su contenido. En este sentido es importante señalar que no es un tratado o pacto con una cierta permanencia en el tiempo, sino que es de una efectividad inmediata de lo acordado y con una marcada intencionalidad en la premura de su ejecución, a modo de convenio. El contenido coyuntural y de contraprestaciones mutuas materiales, personales e incluso económicas, acercan más lo acordado a una negociación de transacciones que a un tratado político de carácter oficial o institucional; por mucho que la típica y vacua utilización de expresiones grandilocuentes de carácter justificativo traten de enmascarar la verdadera naturaleza de lo que se está acordando.
—En tercer y último lugar, es importante poner de manifiesto el trampantojo que, desde un punto de vista tanto político como historiográfico, se le ha querido dar en algunos ámbitos a un acuerdo como el del pacto de Génova, cuyo origen viene dado con exclusividad por la necesidad de avalar y respaldar con algún tipo de compromiso documental
[7] adicional, la ayuda que esperaban los aliados que estuvieran dispuestos a prestar los partidarios catalanes de la causa austracista, según la opción planteada para la campaña militar de ese año
[8] por el príncipe Jorge de Darmstadt; muy especialmente después del fiasco que supuso el intento fallido de apoderarse de la ciudad de Barcelona en la campaña del año anterior, en mayo de 1704. El Príncipe, que ejercía de Gobernador de la plaza de Gibraltar
[9] y que había sido nombrado en 1704 por Carlos III Vicario General de la Corona de Aragón, supo imponer su parecer y su propuesta en el Consejo de Guerra aliado
[10], celebrado en Portugal para dirimir las acciones a implementar para ese año; un plan que pasaba por volver a reeditar por parte de los aliados el esfuerzo bélico de intentar capturar la plaza de Barcelona.
Así pues, como si de un guion narrativo se tratara, el pacto de Génova tiene muchos figurantes, algunos protagonistas secundarios, pocos, y, sobre todo, un protagonista principal que, aunque no esté en el momento de la firma en Génova, ni entre quienes están oficialmente representados en la capital de la Liguria o ni siquiera figure en el texto del documento, es el verdadero artífice del acuerdo. Lo que ocurre es que este protagonista principal, instigador, inductor, impulsor y avalador del pacto de Génova, el alma del acuerdo, no aparece en
los créditos del mismo, manteniéndose siempre fuera de plano, en un anonimato voluntario e inducido; lo que ha hecho que la historiografía haya infravalorado su determinante participación como promotor e instigador del mismo, llegando incluso a tratar de ocultar o ignorar su trascendental papel.
Veamos de quien se trata ……….
A día de hoy
[11], en la pequeña y angosta cripta de la iglesia evangélica parroquial de la ciudad de Darmstadt, localidad situada en el estado federado de Hesse, en Alemania, se encuentra colgada del techo una urna metálica en forma de corazón, con una inscripción grabada en una de sus caras muy interesante, a tenor de la información que contiene sobre la titularidad de los restos humanos que presumiblemente dicho recipiente contiene: el príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt (1669-1705).
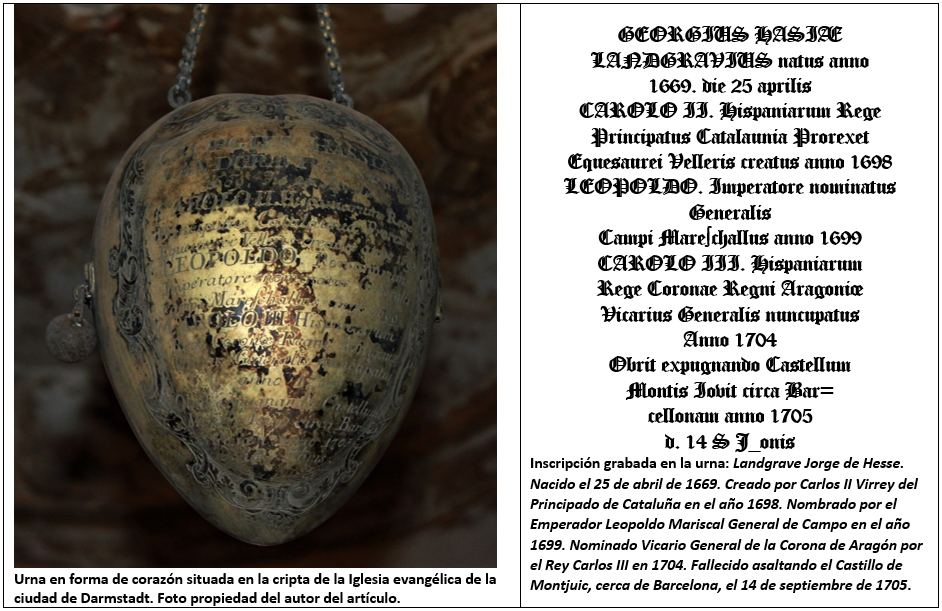
El landgrave Jorge de Hesse, también conocido como el príncipe Jorge de Hesse, el príncipe de Darmstadt, simplemente como Jorge de Hesse, Jorge de Darmstadt o por su nombre en lengua germánica de
prinz Georg von Hessen-Darmstadt, fue un personaje histórico de extraordinaria relevancia para la comprensión de los primeros años de la Guerra de Sucesión Española y, por supuesto, para entender la razón de ser del pacto de Génova.
Sin la aportación de Jorge de Hesse a la causa imperial de la Casa de Habsburgo en el conflicto sucesorio de la Monarquía Hispánica nada de lo que sucedió en aquella década trascendental, que abarca desde 1695 a 1705, habría sido posible ni sería del todo comprensible. Sin embargo, su prematura muerte en combate, en septiembre de 1705, así como el posterior desarrollo de los acontecimientos y los intereses de las partes en conflicto a la finalización de la contienda, con el resultado que se dio en la misma, sumió historiográficamente su relevante y trascendente aportación en esos años, así como su figura política y militar, en el más absoluto de los ostracismos, relegando su legado y su memoria a la más impúdica marginalidad histórica.
Actualmente en Barcelona, sólo una pequeñísima y estrecha calle situada no muy lejos de la montaña en donde perdió Jorge de Hesse la vida, de apenas 100 metros de largo, recuerda vagamente en Cataluña a Jorge de Hesse: la calle
Carrer Princep Jordi. Otros lugares en donde está perpetuada su memoria son: obviamente, la vetusta
Urna funeraria en la cripta de la iglesia protestante de Darmstadt, con la inscripción referenciada anteriormente, así como diversas
huellas testimoniales de su persona en el museo de Darmstadt, situado en el Palacio de los Landgraves, lugar en donde el príncipe Jorge de Hesse nació y vivió su infancia; así mismo, una isla del Océano Ártico lleva su nombre, la
Tierra de Jorge, curiosamente, en la actualidad, bajo soberanía rusa; y también, por último, el
Semi Bastión de Hesse en Gibraltar, elemento arquitectónico que formaba parte de las antiguas fortificaciones del peñón a principios del siglo XVIII, un enclave del que el Príncipe fue Gobernador entre 1704 y 1705.
El primer contacto físico del Príncipe con tierra española se produjo en 1695 en Cataluña, en la primavera-verano de ese mismo año, cuando, al mando de un contingente de tropas de 3000 soldados imperiales, reforzado con 1000 bávaros a las órdenes del coronel Tattenbach, desembarcó en la costa catalana para incorporarse como refuerzo a la defensa del Principado, que en esos momentos estaba siendo intensamente atacado por el ejército francés, en el contexto de la Guerra de los Nueve años.
Sin embargo, la llegada del Príncipe de Darmstadt y de las tropas bajo su mando no fue fruto de una acción repentina de solidaridad y ayuda del Emperador austriaco Leopoldo I para con su sobrino, el rey Carlos II; ante la angustiosa situación que la ofensiva francesa estaba produciendo en Cataluña. No fue exactamente así. La presencia de Jorge de Hesse-Darmstadt tenía un significado mucho mayor y era de un calado extraordinario, tanto desde un punto de vista político como desde el ámbito estrictamente militar. Además, el Príncipe de Darmstadt no era un militar más de los muchos que existían en los ejércitos imperiales, ni su misión se circunscribía a colaborar con los ejércitos del monarca español en la guerra que en esos momentos estaba librando contra los ejércitos de Luis XIV.
A finales de 1694, todavía en plena guerra contra Francia, pero también con el debate sobre la cuestión sucesoria de la Monarquía Hispánica totalmente abierto, Leopoldo I quiso jugar un papel más relevante e influyente en la disputa hereditaria, tratando de reforzar la posición de la candidatura austriaca al solio de Carlos II. En aras de conseguir sus propósitos el Emperador eligió para esa misión al príncipe Jorge de Darmstadt: un noble de su máxima confianza y lealtad, emparentado directamente con su propia familia, con experiencia militar contrastada y con notables habilidades diplomáticas. Un hombre joven que, además, desbordaba energía, pasión, ambición y talento.
Pero …, ¿quién era el Príncipe Jorge de Darmstadt?, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron al Emperador a confiar en él para una misión tan delicada e importante? Y, sobre todo, ¿cuáles eran los cometidos que Leopoldo I esperaba que realizase el Príncipe en España?
En primer lugar y en orden de importancia, es necesario señalar que una de las características más importantes a tener en cuenta y a valorar de este príncipe germano era su total y absoluta lealtad a la Casa de Habsburgo; una lealtad tanto en lo institucional como en lo familiar. Por una parte, la familia de los Landgraves de Hesse-Darmstadt atesoraba desde muchas generaciones atrás una trayectoria impoluta de leal servicio al Imperio y, por otra, el príncipe de Hesse era primo hermano de la esposa de Leopoldo I, la emperatriz Eleonora de Neoburgo
[12]; habiendo mantenido ambas familias desde siempre una estrecha y óptima relación. Este era un hecho trascendente de cara al futuro ya que, en consecuencia, también Jorge de Hesse era primo hermano de la reina consorte de España, María Ana de Neoburgo, hermana de la emperatriz austríaca y esposa de Carlos II desde 1690
[13]; a la que, por cierto, el Príncipe conocía muy bien desde su época de infancia y primera juventud.
En segundo lugar, es de destacar que, a pesar de ser un hombre bastante joven, pues tenía veintiséis años cuando desembarcó en 1695 en las inmediaciones de la Ciudad Condal, el Príncipe atesoraba ya una trayectoria militar bastante amplia y experimentada en los campos de batalla europeos.

El príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt había sido herido en combate en dos ocasiones y había participado en múltiples campañas militares, tanto con las tropas imperiales en las guerras contra los turcos en Hungría, en dos etapas diferentes, como en tierras griegas al servicio de la República de Venecia, también contra los turcos. También combatió junto al ejército anglo neerlandés del rey Guillermo III en diversas batallas de la Guerra de Irlanda, enfrentándose a las tropas del rey Jacobo II y sus aliados franceses, enviados por Luis XIV; lo que le permitió entablar una relación muy intensa, estrecha y directa con la clase dirigente inglesa, en especial con los miembros de la Casa Real y de su Consejo Privado, así como con los altos jefes militares británicos y los mandos de las tropas expedicionarias neerlandesas. Dos años más tarde, en 1692, Jorge de Hesse regresaría al continente para luchar en el frente del Rin con el ejército imperial, nuevamente bajo el mando del margrave Luis Guillermo de Baden
[14], Luis el Turco, que comandaba los ejércitos imperiales que se enfrentaban en el Palatinado a los ejércitos franceses. En todo este tiempo el Príncipe pasó del grado de coronel al de Sargento General de Campo, empleo al que ascendió en la última campaña.
En un ámbito más personal, pero bastante significativo, en el año 1693, con 24 años, Jorge de Hesse-Darmstadt abrazó la fe católica, al igual que harían algunos de sus hermanos menores en años posteriores, posiblemente influenciados por él; algo que, sin embargo, no hizo y que no terminó de entender muy bien porqué lo hacía el titular del Landgraviato de Hesse-Darmstadt, su hermano mayor, Ernesto Luis
[15]. Este tránsito religioso era algo inusual, teniendo en cuenta que todos los hermanos habían recibido una severa educación religiosa luterana, bajo la tutela de su enérgica madre, una mujer de estrictas convicciones religiosas. En cualquier caso, esta nueva situación aproximaba al príncipe Jorge a estar un poco más en sintonía, si cabe, con los próceres de la Casa Imperial austriaca, de tradicional y reconocida profesión católica.
Por último, es importante poner en valor otras dos cualidades que completaban su más que apreciable personalidad. La primera es que atesoraba una enorme capacidad para empatizar con su entorno, en donde desplegaba una gran influencia con la extrovertida y sociable manera de comportarse, que sorprendía en contraposición a su distinguida educación y a la clase social a la que pertenecía. La segunda cualidad era su facilidad para comunicarse en diferentes idiomas, tanto en inglés, como en francés o español, además de, obviamente, el dominio de su lengua materna, el alemán; una capacidad de interlocución lingüística que le permitía relacionarse con fluidez con personas que hablaban diversos idiomas, sin necesidad de intérpretes interpuestos.
En sus dos primeros años en el frente catalán Jorge de Hesse se empleó con sus tropas a fondo en la defensa de los territorios que le fueron asignados por el virrey de Cataluña D. Francisco Antonio de Agurto y Salcedo
[16], con el que tuvo bastantes e importantes desencuentros, así como con algún que otro alto mando del ejército de Cataluña de Carlos II. El príncipe de Darmstadt quiso así marcar perfil propio desde un primer momento, anticipando un afán de notoriedad y protagonismo que le permitiera significarse ante la Corte de Madrid. En ese tiempo, el Príncipe tuvo, además, la oportunidad de establecer contacto y colaboración con los líderes de las unidades irregulares de migueletes y somatenes locales del principado de Cataluña, levantados en armas para la defensa del territorio ante la agresión francesa; combatiendo «hombro con hombro», entre otros, con el somatén de la veguería de Vich, , con el veguer Ramón Sala Saçala a su cabeza.
Era este somatén de «la compañía de Osona» una fuerza compuesta entre otros por Carles Regás, Jaume Puig de Perafita y sus dos hijos mayores (Antonio y Francisco), Maciá Ambert (Bac de Roda) y Josep Moragues
[17], así como otros muchos integrantes de ese cuerpo, provenientes todos ellos de la plana de Vich y sus alrededores; hombres con los que estableció Jorge de Hesse una gran conexión y sintonía, que fijaría unos permanentes lazos de vinculación personal y de empatía entre ellos, lo que les mantendría fidelizados para siempre con lo que representaba personal, política y militarmente el príncipe Jorge de Darmstadt.
Durante estos dos años de guerra, tampoco dejó Jorge de Hesse de estar en permanente contacto con el Emperador y con el núcleo principal de los partidarios de la sucesión austríaca en la Corte de Madrid, a la cabeza de los cuales estaba su prima, la reina María Ana de Neoburgo: un grupo de poder y de influencia al que pertenecían también las personas del círculo más cercano a la reina, los embajadores plenipotenciarios del Emperador austríaco en la capital de la Monarquía Hispánica, primero con el príncipe de Lobkowitz y más tarde con los condes de Harrach
[18], así como un amplio espectro de Nobles y Grandes de España, firmes partidarios de la casa de Habsburgo para la sucesión al solio de Carlos II, si el rey, como era ya comúnmente aceptado, fallecía finalmente sin descendencia. Sin estar físicamente presente en el corazón del centro de decisión de la Monarquía Hispánica, el príncipe de Darmstadt intentó, ya en ese tiempo, el ejercer una cierta influencia sobre ese grupo de poder constituido en la corte, aunque le fuera muy difícil el conseguirlo desde su deslocalización en Cataluña.
El comportamiento del Príncipe en la contienda fue sólido y comprometido, exhibiendo una gran firmeza de carácter y un liderazgo muy marcado, incluso poniendo en cuestión en ocasiones las decisiones que en algún momento tomaron sus superiores; especialmente discordante en relación a algunas de las disposiciones que los dos virreyes de Cataluña con los que le tocó colaborar en ese periodo tomaron en momentos determinados, por excesivamente cautas y prudentes, rayanas, a su entender, con una cierta falta de combatividad y de valentía; lo que se tradujo en una creciente fama de su persona entre la sociedad catalana, como principal adalid en la defensa de su tierra y de los naturales del Principado. Una consideración que él propiciaba y promocionaba con suma habilidad, haciendo gala de sus grandes dotes para la creación de adhesiones y para la generación de complicidades hacia su causa
[19]; así como hacia su persona y hacia quien había tomado la decisión de enviarle a combatir a España, que no era otro que el emperador Leopoldo I.
Su última acción en esa guerra no hizo sino más que aumentar su aura de prestigio entre la mayor parte de la sociedad barcelonesa y catalana. En los estertores de la contienda, poco antes de que se firmase el Tratado de Paz de Ryswick
[20], actuó el Príncipe como general al mando de las tropas que defendieron encarnizadamente el Castillo de Montjuic durante el asedio francés a la ciudad de Barcelona en 1697, mostrando un determinante posicionamiento público en contra de la decisión que la superioridad
[21] tomó desde Madrid, cuando dio órdenes al virrey para que rindiera la ciudad a los sitiadores. Su empeño en estar en contra de la rendición y su valiente conducta le proporcionaron un aura de héroe entre los naturales del Principado a todos los niveles sociales. Un comportamiento que tuvo una gran resonancia entre los catalanes y cuyo eco llegó hasta Madrid.
Dos meses después de terminada la guerra, el príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt era nombrado Virrey de Cataluña por Carlos II, otorgándole, además, la dignidad de Caballero de la Orden del Toisón de Oro; siendo recibido en Madrid con todos los honores y agasajos de la corte. Poco después haría su entrada como nuevo Virrey en Barcelona, en el mes de enero de 1698.
La primera parte de su misión cuando fue enviado por Leopoldo I a Cataluña en 1695 estaba cumplida y con éxito. El Príncipe podría ahora trabajar en favor de los intereses hereditarios de la rama austriaca de la casa de Habsburgo desde la privilegiada posición que había alcanzado en la estructura orgánica e institucional de la Monarquía Hispánica: nada más y nada menos que el Virreinato del Principado de Cataluña.
Durante los siguientes años y en la práctica totalidad de los tres que le correspondían por mandato en su nuevo cargo
[22], de acuerdo a su nombramiento como virrey, que sólo fue interrumpido al final de su trienio, un par de meses antes de su finalización, a causa del fallecimiento de Carlos II el 1 de noviembre de 1700, el Príncipe de Darmstadt ejerció su papel de virrey con total fidelidad al monarca español y con un estricto cumplimiento de las obligaciones que, por el cargo para el que había sido nombrado, le correspondían.
Era el momento de la política en un tiempo convulso, donde la sociedad española en general y, muy especialmente, la catalana, en particular, trataba de recobrar el pulso de una cierta normalidad después de nueve años de guerra contra los invasores, los ejércitos franceses de Luis XIV; mostrándose en general expectante y hasta cierto punto inquieta sobre lo que podía depararles el futuro, ante el inminente desenlace del conflicto sucesorio, que era cada vez más incierto y estaba cada vez más cerca de producirse.
Desde su atalaya virreinal, Jorge de Hesse encontró el lugar idóneo para, sin dejar de cumplir pulcramente con sus obligaciones anexas a la dignidad del cargo que ocupaba y a las funciones que le correspondían, desplegar todas sus capacidades para tratar de decantar los designios transversales de las personas pertenecientes a cualquiera de los distintos estamentos sociales catalanes hacia la conveniencia de que la sucesión a la Monarquía Hispánica recayese en un miembro de la casa de Habsburgo austríaca, concretamente en la persona del segundo hijo del emperador Leopoldo I, el archiduque Carlos de Austria.
Durante esos tres años el príncipe de Darmstadt no dejó de tejer permanentemente una prolífica red de adhesiones, simpatías y complicidades entre los naturales de Cataluña en favor de la sucesión austriaca y en contra de la borbónica, forjando un estado de opinión y una predisposición preferente en aquella sociedad hacia la casa de Habsburgo; que no dejaba de ser, aunque fuera la rama austriaca, la misma que la de su rey y señor natural, Carlos II.
No se olvidó tampoco el Príncipe de establecer relaciones cordiales y cultivar amistades con personajes relevantes de la comunidad extranjera afincada en Barcelona
[23]; normalmente comerciantes que en algunos casos hacían las veces de cónsules e informadores de sus respectivos gobiernos, con especial preferencia hacia los ingleses y neerlandeses, como fue en el caso de John Shallett, Arnold de Jäger, Johann de Kies y, sobre todo, de Mitford Crowe.
En ese tiempo, también desde Barcelona, pero ya como virrey, el Príncipe trató de poner un poco de orden y sentido al errático comportamiento que en la Corte de Madrid estaban manteniendo en esos años las diferentes personas que constituían el núcleo principal de los partidarios de la sucesión austríaca en la capital. Con bastante poco éxito, por cierto. La distancia geográfica era mucha, por lo que poco pudo hacer Jorge de Darmstadt, aunque lo intentara persistentemente
[24], para evitar que los egos y las pocas capacidades diplomáticas de dichas personas relegaran a un segundo plano el objetivo común de trabajar unidos por conseguir inclinar el sentido del testamento del monarca español hacia la designación del archiduque Carlos de Austria como su heredero
[25].
Finalmente, Carlos II falleció y su testamento fue desfavorable para los intereses imperiales. Como era previsible, el príncipe de Darmstadt fue removido de su puesto por el nuevo rey, Felipe V, destituyéndolo como virrey de Cataluña
[26] y, por tanto, no renovándole en su cargo por un nuevo periodo de tres años. No obstante, antes de abandonar el principado de Cataluña, Jorge de Hesse terminó de consolidar y fijar el funcionamiento de la red de adhesiones a la causa austracista que había estado construyendo desde que llegara seis años antes a las costas catalanas.
Expulsado por las nuevas autoridades borbónicas, Jorge de Hesse abandonó la península ibérica por vía marítima en abril de 1701, con la promesa en firme hacia sus afines de regresar con un nuevo rey
[27].
Continuará ……….
Notas
[1]Península ibérica.
[2]Proclamado rey de España en Barcelona por las Cortes Catalanas, con el nombre de Carlos III, unos meses más tarde de la firma del pacto de Génova.
[3]Ya existía desde 1704 el frente de la frontera portuguesa, una vez que en 1703 Portugal cambiase de bando y se uniese a la Gran Alianza.
[4]Nombrado Gobernador de Barbados en 1702 y figurando como titular de enero a julio de 1702; no llegó a ocupar el cargo, ya que tras el fallecimiento de Guillermo III y el ascenso al trono de la reina Ana, se nombró a otra persona para el puesto. De todas formas, como premio a su aportación al proyecto aliado en Cataluña, Mitford Crowe volvería a ser nombrado Gobernador de Barbados en 1706 y esta vez sí que tomaría posesión del cargo, permaneciendo oficialmente en él desde 1707 hasta 1710, cuando fue cesado y sustituido del mismo tras recibirse en la metrópoli británica algunas denuncias en 1708 de miembros del Consejo de Barbados, con acusaciones de mala administración y soborno que le implicaban directamente.
[5]Enclave mesetario de Cataluña rodeado de zonas montañosas y de difícil acceso, situado a unos setenta kilómetros al nornordeste de la ciudad de Barcelona.
[6]Gente de Vich.
[7]Que plasmase por escrito un mayor compromiso y algunas garantías adicionales asumidas por las partes.
[8]1705
[9]Desde agosto de 1704.
[10]En contraposición al parecer de algunos nobles y Grandes de España, que eran muy influyentes en el círculo más próximo a Carlos III y estaban instalados en la capital portuguesa, como el Almirante de Castilla. Imponiendo su criterio, también, frente al poco entusiasmo con que fue acogida su propuesta por los altos mandos de la fuerza expedicionaria aliada.
[11]2023.
[12]El padre de Jorge de Hesse y la madre de la Emperatriz eran hermanos.
[13]Se casó con Carlos II el 14 de mayo de 1690 en Valladolid, aunque lo había hecho por poderes nueve meses antes en el Palatinado-Neoburgo.
[14]Como lo hiciera al principio de su carrera militar en Hungría.
[15]Ernesto Luis era sólo catorce meses mayor que Jorge. Los dos se educaron y formaron juntos, compartiendo incluso el Gran Tour con el que los jóvenes nobles europeos daban paso a su edad adulta; estableciéndose durante muchos años una estrecha relación personal entre ellos que iba más allá de la de unos simples hermanos de la época.
[16]1
er marqués de Gastañaga
[17]Seis de los que más adelante se conocerían como «Vigatanos».
[18]Fernando Buenaventura y su hijo Alois Tomás, que le sucedió en el cargo en 1698.
[19]La conveniencia de que recayera la sucesión de la Corona española en un miembro de la casa de Habsburgo.
[20]Septiembre de 1697.
[21]El rey Carlos II, asesorado por los miembros de su Consejo de Estado.
[22]Los cargos de virrey tenían en la Monarquía Hispánica una duración máxima de tres años, prorrogables o no en otros periodos adicionales de similar duración; aunque en función de vicisitudes sobrevenidas podían ser bastante más cortos. De hecho, el príncipe Jorge de Darmstadt era en 1698 el 46º virrey de Cataluña nombrado en lo que se llevaba del siglo XVII (en menos de 100 años), no habiendo repetido nunca ninguno de ellos en el cargo.
[23]Preferentemente con naturales de las potencias aliadas en la anterior guerra, la de los Nueve Años.
[24]E informara de ello al emperador Leopoldo I.
[25]Un grupo de personas que colisionaban continuamente entre ellas en su burdo intento por anteponer su afán de protagonismo en la influencia que sobre el monarca español y sobre su Consejo de Estado pudieran ejercer.
[26]Pocos días antes de que caducase su nombramiento por Carlos II.
[27]En referencia al archiduque Carlos de Austria.
 La remensa era el pago que se tenía que hacer al señor para abandonar la masía.
En el año 1.200 se firmó la Constitución de Paz y de Tregua. Con ella se daba libertad a los señores feudales a maltratar a sus siervos. Tenían carta blanca para hacer todo lo que les viniera en gana. La Constitución de Cervera, del año 1.202, aún era más cruel con los siervos. Es la primera vez que se estipulaba el derecho a maltratar. Esa constitución permitía a los señores a encarcelar a sus siervos y tomar posesión de sus posesiones sin justificación, dejando al payes en la más absoluta pobreza.
Durante los siglos XIII y XIV se siguieron dictando disposiciones contra los llamados siervos de gleba. Estas estaban firmadas por la Corte. A esto hay que añadir otra calamidad. Una epidemia de peste mermó el campo catalán. Muchos fueron los payeses que fallecieron. Esto repercutió en el campo. Masías enteras quedaron deshabitadas por la muerte de sus ocupantes o porque estos huyeron para no contagiarse por la peste. A este hecho se lo conoce como masías desiertas.
Esto fue terrible para el campo. Los que aún quedaron en sus masías fueron aún más explotados por los señores. Los pocos payeses que quedaban tuvieron que duplicar su trabajo y empezar a conrear aquellos campos que habían quedado abandonados. Esta fue una oportunidad de oro para los señores para endurecer su política de malos usos y ultrajar aún más a sus siervos. Estos, subyugados a este sometimiento, empezaron a pensar en rebelarse.
Los primeros años del siglo XV no fueron mejores para los remensas. Por eso los payeses decidieron contraatacar. Empezaron a quemar las cosechas, se erigían cruces y se descuidaban los campos. Era la única manera que tenían para rebelarse y hacerse oír. Los señores feudales hicieron oídos sordos a aquellos actos de sublevación. Tenían la ley y el poder a su favor. Creían que todo aquello era un gesto de rebeldía que podían acallar endureciendo los malos usos. Estaban equivocados.
En el conflicto había dos pensamientos. Los señores no querían perder sus privilegios ni reducir sus ingresos. Los payeses exigían ser propietarios de las tierras que trabajaban y ser reconocidos. O dicho de otra manera, reclamaban ser tratados con dignidad.
No es hasta el año 1455 cuando el rey Alfonso el Magnánimo abolió provisionalmente los malos usos. ¿Fue una victoria para los remensas? Definitivamente no. Los señores feudales se mantuvieron en sus trece e hicieron oídos sordos a la sentencia del rey. Al ver los remensas que los señores nunca accederían a sus peticiones, y creyendo que estaban en posesión de la razón, decidieron agruparse. Eran muchos más que los señores feudales. Tenían el poder humano, aunque no tenían el poder legislativo. Es en ese momento cuando empezó a fraguarse la idea de levantarse en armas contra sus señores.
Todavía quedaban años para que pudieran cumplir su objetivo. No tenían prisa. Llevaban muchos años subyugado a los señores feudales. Antes de emprender una guerra se tenían que organizar. Por eso empezaron a reunirse. Esto era peligroso, pues de ser descubiertos, podían ser castigados. Todo esto ya no les importaba. Una vez organizados necesitaban un líder. Este fue Francesc de Verntallat.
¿Dónde se concentraban los remensas? Estos están en lo que se conoce como la Vieja Cataluña. Esta se extendía desde el río Llobregat a los Pirineos y de ahí al mar. También había pequeños reductos remansas en el Penedés, Manresa y Berga.
El historiador catalán Jaume Vicens Vives hizo un censo sobre la distribución de los remensas a lo largo y ancho de la Vieja Cataluña. La distribución era la siguiente: en el llano de Gerona, 4.108 hogares; en Besalú, 1.267; en Olot, 560; en Vic, 982; en el Maresme, 645; en los dos Valles, 540; en el Llobregat y Penedes, 597; en Manresa, 171; en La Segarra, 45; en Odena, 5; y en Berga, 61.
Un hogar o focs en catalán equivalía a 5 personas. Es decir, en casa masía habitaba este número de habitantes. Es un promedio y no puede establecerse como un dato exacto, pues podía variar según la familia. Es, por así decirlo. Sin embargo esto nos permite saber el número de remensas que habitaban Cataluña antes de la primera guerra.
Si sumamos los hogares y lo reconvertimos por el número de equivalencia, obtenemos que había 44.905 remansas. Cataluña tenía unos 300.000 habitantes. Esto significa que el 15% de la población era remensa. Lo cual es significativo teniendo en cuenta que Tarragona y Lérida no entran en el censo de Vicens Vives.
¿Por qué decidieron apoyar a la reina Juana Enríquez? Ella necesitaba fuerzas para mantenerse como lugarteniente de Cataluña. Por su parte los remensas creían que, si la apoyaban, conseguirían sus propósitos. Esto es, que se abolieran los malos usos. Un conflicto de intereses se yuxtapuso en ese momento. De ganar la guerra todo sería favorable. De perder la guerra pues bien, pero no estarían.
Francesc de Verntallat decidió entrevistarse con la reina Juan Enríquez. Al empezar el primer sitio de Gerona la reina comunicó que había encargado a Verntallat la dirección de los remensas y de los ejércitos reales.
Dar apoyo a los remensas era peligroso. Contra ellos estaba la alta y mediana nobleza y la iglesia. Por eso el rey Juan II supo nadar y guardar la ropa. A los remensas les decía que escucharía sus peticiones y que aboliría los malos usos, mientras que a los nobles y a la iglesia les prometía que todo quedaría igual. Juan II con esta decisión se metió en un lio.
En el mes de diciembre de 1462 Verntallat dominaba los Pirineos, el Montseny, el alto Ter, el Ampurdan y La Selva. Estaban limitados por la línea formada por Besalú, Bañolas, Santa Coloma de Farnes y Hostalric. De ahí hacia abajo mandaban las tropas de la Diputación del General.
Durante años las fuerzas de Verntallat dominaron la situación y parecía que la guerra se decantaba a favor del rey Juan II. Hubo un cambio el 25 de mayo de 1469. Ese día el conde de Pallars conquistó Gerona. Poco después cayeron Besalú, Olot y Camprodón. El conde deseaba estrangular a las remensas reduciéndoles el campo de actuación. Algunos remensas, viéndose perdidos, decidieron rendirse. Todos pensaban que Verntallat daría su brazo a torcer y la guerra contra el rey Juan II caería de su lado.
La remensa era el pago que se tenía que hacer al señor para abandonar la masía.
En el año 1.200 se firmó la Constitución de Paz y de Tregua. Con ella se daba libertad a los señores feudales a maltratar a sus siervos. Tenían carta blanca para hacer todo lo que les viniera en gana. La Constitución de Cervera, del año 1.202, aún era más cruel con los siervos. Es la primera vez que se estipulaba el derecho a maltratar. Esa constitución permitía a los señores a encarcelar a sus siervos y tomar posesión de sus posesiones sin justificación, dejando al payes en la más absoluta pobreza.
Durante los siglos XIII y XIV se siguieron dictando disposiciones contra los llamados siervos de gleba. Estas estaban firmadas por la Corte. A esto hay que añadir otra calamidad. Una epidemia de peste mermó el campo catalán. Muchos fueron los payeses que fallecieron. Esto repercutió en el campo. Masías enteras quedaron deshabitadas por la muerte de sus ocupantes o porque estos huyeron para no contagiarse por la peste. A este hecho se lo conoce como masías desiertas.
Esto fue terrible para el campo. Los que aún quedaron en sus masías fueron aún más explotados por los señores. Los pocos payeses que quedaban tuvieron que duplicar su trabajo y empezar a conrear aquellos campos que habían quedado abandonados. Esta fue una oportunidad de oro para los señores para endurecer su política de malos usos y ultrajar aún más a sus siervos. Estos, subyugados a este sometimiento, empezaron a pensar en rebelarse.
Los primeros años del siglo XV no fueron mejores para los remensas. Por eso los payeses decidieron contraatacar. Empezaron a quemar las cosechas, se erigían cruces y se descuidaban los campos. Era la única manera que tenían para rebelarse y hacerse oír. Los señores feudales hicieron oídos sordos a aquellos actos de sublevación. Tenían la ley y el poder a su favor. Creían que todo aquello era un gesto de rebeldía que podían acallar endureciendo los malos usos. Estaban equivocados.
En el conflicto había dos pensamientos. Los señores no querían perder sus privilegios ni reducir sus ingresos. Los payeses exigían ser propietarios de las tierras que trabajaban y ser reconocidos. O dicho de otra manera, reclamaban ser tratados con dignidad.
No es hasta el año 1455 cuando el rey Alfonso el Magnánimo abolió provisionalmente los malos usos. ¿Fue una victoria para los remensas? Definitivamente no. Los señores feudales se mantuvieron en sus trece e hicieron oídos sordos a la sentencia del rey. Al ver los remensas que los señores nunca accederían a sus peticiones, y creyendo que estaban en posesión de la razón, decidieron agruparse. Eran muchos más que los señores feudales. Tenían el poder humano, aunque no tenían el poder legislativo. Es en ese momento cuando empezó a fraguarse la idea de levantarse en armas contra sus señores.
Todavía quedaban años para que pudieran cumplir su objetivo. No tenían prisa. Llevaban muchos años subyugado a los señores feudales. Antes de emprender una guerra se tenían que organizar. Por eso empezaron a reunirse. Esto era peligroso, pues de ser descubiertos, podían ser castigados. Todo esto ya no les importaba. Una vez organizados necesitaban un líder. Este fue Francesc de Verntallat.
¿Dónde se concentraban los remensas? Estos están en lo que se conoce como la Vieja Cataluña. Esta se extendía desde el río Llobregat a los Pirineos y de ahí al mar. También había pequeños reductos remansas en el Penedés, Manresa y Berga.
El historiador catalán Jaume Vicens Vives hizo un censo sobre la distribución de los remensas a lo largo y ancho de la Vieja Cataluña. La distribución era la siguiente: en el llano de Gerona, 4.108 hogares; en Besalú, 1.267; en Olot, 560; en Vic, 982; en el Maresme, 645; en los dos Valles, 540; en el Llobregat y Penedes, 597; en Manresa, 171; en La Segarra, 45; en Odena, 5; y en Berga, 61.
Un hogar o focs en catalán equivalía a 5 personas. Es decir, en casa masía habitaba este número de habitantes. Es un promedio y no puede establecerse como un dato exacto, pues podía variar según la familia. Es, por así decirlo. Sin embargo esto nos permite saber el número de remensas que habitaban Cataluña antes de la primera guerra.
Si sumamos los hogares y lo reconvertimos por el número de equivalencia, obtenemos que había 44.905 remansas. Cataluña tenía unos 300.000 habitantes. Esto significa que el 15% de la población era remensa. Lo cual es significativo teniendo en cuenta que Tarragona y Lérida no entran en el censo de Vicens Vives.
¿Por qué decidieron apoyar a la reina Juana Enríquez? Ella necesitaba fuerzas para mantenerse como lugarteniente de Cataluña. Por su parte los remensas creían que, si la apoyaban, conseguirían sus propósitos. Esto es, que se abolieran los malos usos. Un conflicto de intereses se yuxtapuso en ese momento. De ganar la guerra todo sería favorable. De perder la guerra pues bien, pero no estarían.
Francesc de Verntallat decidió entrevistarse con la reina Juan Enríquez. Al empezar el primer sitio de Gerona la reina comunicó que había encargado a Verntallat la dirección de los remensas y de los ejércitos reales.
Dar apoyo a los remensas era peligroso. Contra ellos estaba la alta y mediana nobleza y la iglesia. Por eso el rey Juan II supo nadar y guardar la ropa. A los remensas les decía que escucharía sus peticiones y que aboliría los malos usos, mientras que a los nobles y a la iglesia les prometía que todo quedaría igual. Juan II con esta decisión se metió en un lio.
En el mes de diciembre de 1462 Verntallat dominaba los Pirineos, el Montseny, el alto Ter, el Ampurdan y La Selva. Estaban limitados por la línea formada por Besalú, Bañolas, Santa Coloma de Farnes y Hostalric. De ahí hacia abajo mandaban las tropas de la Diputación del General.
Durante años las fuerzas de Verntallat dominaron la situación y parecía que la guerra se decantaba a favor del rey Juan II. Hubo un cambio el 25 de mayo de 1469. Ese día el conde de Pallars conquistó Gerona. Poco después cayeron Besalú, Olot y Camprodón. El conde deseaba estrangular a las remensas reduciéndoles el campo de actuación. Algunos remensas, viéndose perdidos, decidieron rendirse. Todos pensaban que Verntallat daría su brazo a torcer y la guerra contra el rey Juan II caería de su lado.
 Antes estos ataques la desmoralización de la Diputación del General fue evidente. Luchaban contra el rey y sabían que, de perder, las represalias podían ser muy duras. Por eso decidieron llegar a un acuerdo y dar por terminado el conflicto. Mal que les pesara aceptarían a la lugarteniente Joana Enríquez y permitirían el libre acceso del rey Juan II en Cataluña. Gracias ese triunfo el rey Juan II pudo establecer en Cataluña la monarquía. Fue una gran victoria política, pero no social. A pesar de todo Juan II fue incapaz de dirigir el resurgimiento de Cataluña y tampoco hizo nada por los remensas.
Antes estos ataques la desmoralización de la Diputación del General fue evidente. Luchaban contra el rey y sabían que, de perder, las represalias podían ser muy duras. Por eso decidieron llegar a un acuerdo y dar por terminado el conflicto. Se puede decir que acabó en tablas. Mal que les pesara aceptarían a la lugarteniente Joana Enríquez y permitirían el libre acceso del rey Juan II en Cataluña. Terminado el conflicto quedaban los remensas. ¿Qué pasó?
Juan II le entregó, simbólicamente, a Verntallat la ciudad de Olot. Era la recompensa por su lealtad. También lo ennobleció con el título de vizcondes de Hostoles.
Gracias ese triunfo el rey Juan II pudo establecer en Cataluña la monarquía. Fue una gran victoria política, pero no social. No cambio nada. Los miembros de la Diputación del General siguieron en sus cargos. A pesar de que eran incapaces de reorganizar la administración continuaron en sus puestos. El rey Juan II fue incapaz de dirigir el resurgimiento de Cataluña. Tampoco hizo nada por los remensas. No asumió sus responsabilidades. Las tierras volvieron a los señores. El rey tenía las manos atadas a los filoremensas. Estos tenían grandes problemas económicos, pues durante la guerra no ingresaron ninguna contribución. Por eso le pidieron al rey volver a cobrar los censos. El rey fue débil. Por una parte quería defender a los remensas y por otra no ponerse en su contra a los señores feudales. En definitiva, todo quedó igual.
Francesc de Verntallat nació en Sant Privat d’en Bas en 1426 o 1428. Era descendiente de los Puigpardines. Su abuelo, Antoni de Puigpardines, era conocido popularmente como Verntallat, pues este era el nombre de la masía que tenían en Sant Privat. Sus padres se llamaban Francesc i Violant. El matrimonio, a parte de nuestro protagonista, tuvo a Llorenç y Joana. Del primer matrimonio del padre, con Francesca Sunyar, nació Blanca. Fuera del matrimonio el padre tuvo a Antoni.
La familia Verntallat formaba parte del Brazo Real de Caballeros, generosos y hombres de paraje del Principado de Cataluña. Es decir, eran hidalgos. A pesar de su condición remensa, formaban parte de la pequeña nobleza campesina catalana. A parte del Mas Verntallat tenían propiedades en Sant Privat, Sant Feliu de Pallerols y en el Vall d’Hostoles.
El 26 de febrero de 1446 se casó con Joana Noguer. Esta familia estaban al mismo nivel social que los Verntallat, pues eran propietarios del Mas Noguer de Batet. Para poderse casar tuvieron que pedir la anulación matrimonial, pues Joana se había casado con Joan Portell, del Mas El Portell de la parroquia de La Cot, en la baronía de Santa Pau. Al poco tiempo lo abandonó y regresó al Mas NOguer. La familia Noguer tenía posesiones en Batet y en Sant Martí de Santa Pau. Al casarse a Joana le asignaron 65 libras barcelonesas de la legítima y a Verntallat 33.
Una vez casados fueron a vivir al Mas Noguer. Allí comenzó a organizar a los remensas y consiguió que todos confiaran en él. Como ya hemos visto fue clave en la primera guerra remensa. En la segunda no quiso participar. El motivo es claro. Creía que una lucha armada no servía para nada. Si querían recuperar sus derechos tenían que dialogar. Y puso todo su empeño en hacerlo una vez finalizada este segundo levantamiento remensa. Su condición social le permitía moverse con libertad y tenía la confianza del rey Fernando el Católico. Esto fue fundamental posteriormente.
Volvemos a repetir que Verntallat era un hombre de paz y prefería parlamentar antes de luchar. Que tenía la confianza del rey Fernando el Católico y que participó en todas las grandes decisiones que se plantearon una vez finalizada la segunda guerra remensa.
Pues bien, Verntallat fue uno de los promotores que el 21 de abril de 1486 se firmara la sentencia Arbitral de Guadalupe. Tardaron veinte años los remensas en conseguir que fueran reconocidos sus derechos. Como escribió el historiador Antoni Rovira i Virgili: “La redención de los remenses es uno de los hechos más trascendentales de la historia de Cataluña, que influyó en su prosperidad posterior. Cataluña fue el único país de la Península que tuvo una clase rural con arraigo en la gleba, un campesinado rico, libre y culto”.
Por delante quedaba poner en práctica la Sentencia Arbitral de Guadalupe. El rey Fernando el Católico, al saber el peso que tenía Verntallat dentro de los remensas, le ordenó que se quedara en la Corte. Sin su influencia se conseguiría avanzar. A pesar de los problemas y las dudas la Sentencia se aplicó. Fueron tiempos difíciles para los enviados del rey y para los payeses. Hubo muchas conversaciones y se avanzó lentamente. Sin embargo, a comienzos de 1500 podemos afirmar que la Sentencia había sido aceptada por todos los payeses catalanes y, después de 500 años, el campo estaba en paz. En reconocimiento a su labor el rey le cedió a Verntallat tres casas en la calle Regomir de Barcelona.
Verntallat estuvo en la Corte un tiempo indeterminado. No hay constatación del año que salió de ella, pero esta debió producirse sobre el 1495. Se cree que conoció a Cristóbal Colón a su regreso del Nuevo Mundo. Tampoco conocemos su misión en la Corte de los Reyes Católicos.
Francesc de Verntallat regresó a Sant Feliu de Pallerols. Ahí era propietario de un castillo, hoy desaparecido, en el Portal de Llevant. En Sant Feliu pasó los últimos años y allí murió en el año 1499. Fue enterrado en el cementerio viejo y legó a sus hijos, Miquel-Grau y Leonor, las tres casas de la calle Regomir de Barcelona, las posesiones en Sant Feliu, el Mas Serradell y parte del Mas Noguer.
Antes estos ataques la desmoralización de la Diputación del General fue evidente. Luchaban contra el rey y sabían que, de perder, las represalias podían ser muy duras. Por eso decidieron llegar a un acuerdo y dar por terminado el conflicto. Mal que les pesara aceptarían a la lugarteniente Joana Enríquez y permitirían el libre acceso del rey Juan II en Cataluña. Gracias ese triunfo el rey Juan II pudo establecer en Cataluña la monarquía. Fue una gran victoria política, pero no social. A pesar de todo Juan II fue incapaz de dirigir el resurgimiento de Cataluña y tampoco hizo nada por los remensas.
Antes estos ataques la desmoralización de la Diputación del General fue evidente. Luchaban contra el rey y sabían que, de perder, las represalias podían ser muy duras. Por eso decidieron llegar a un acuerdo y dar por terminado el conflicto. Se puede decir que acabó en tablas. Mal que les pesara aceptarían a la lugarteniente Joana Enríquez y permitirían el libre acceso del rey Juan II en Cataluña. Terminado el conflicto quedaban los remensas. ¿Qué pasó?
Juan II le entregó, simbólicamente, a Verntallat la ciudad de Olot. Era la recompensa por su lealtad. También lo ennobleció con el título de vizcondes de Hostoles.
Gracias ese triunfo el rey Juan II pudo establecer en Cataluña la monarquía. Fue una gran victoria política, pero no social. No cambio nada. Los miembros de la Diputación del General siguieron en sus cargos. A pesar de que eran incapaces de reorganizar la administración continuaron en sus puestos. El rey Juan II fue incapaz de dirigir el resurgimiento de Cataluña. Tampoco hizo nada por los remensas. No asumió sus responsabilidades. Las tierras volvieron a los señores. El rey tenía las manos atadas a los filoremensas. Estos tenían grandes problemas económicos, pues durante la guerra no ingresaron ninguna contribución. Por eso le pidieron al rey volver a cobrar los censos. El rey fue débil. Por una parte quería defender a los remensas y por otra no ponerse en su contra a los señores feudales. En definitiva, todo quedó igual.
Francesc de Verntallat nació en Sant Privat d’en Bas en 1426 o 1428. Era descendiente de los Puigpardines. Su abuelo, Antoni de Puigpardines, era conocido popularmente como Verntallat, pues este era el nombre de la masía que tenían en Sant Privat. Sus padres se llamaban Francesc i Violant. El matrimonio, a parte de nuestro protagonista, tuvo a Llorenç y Joana. Del primer matrimonio del padre, con Francesca Sunyar, nació Blanca. Fuera del matrimonio el padre tuvo a Antoni.
La familia Verntallat formaba parte del Brazo Real de Caballeros, generosos y hombres de paraje del Principado de Cataluña. Es decir, eran hidalgos. A pesar de su condición remensa, formaban parte de la pequeña nobleza campesina catalana. A parte del Mas Verntallat tenían propiedades en Sant Privat, Sant Feliu de Pallerols y en el Vall d’Hostoles.
El 26 de febrero de 1446 se casó con Joana Noguer. Esta familia estaban al mismo nivel social que los Verntallat, pues eran propietarios del Mas Noguer de Batet. Para poderse casar tuvieron que pedir la anulación matrimonial, pues Joana se había casado con Joan Portell, del Mas El Portell de la parroquia de La Cot, en la baronía de Santa Pau. Al poco tiempo lo abandonó y regresó al Mas NOguer. La familia Noguer tenía posesiones en Batet y en Sant Martí de Santa Pau. Al casarse a Joana le asignaron 65 libras barcelonesas de la legítima y a Verntallat 33.
Una vez casados fueron a vivir al Mas Noguer. Allí comenzó a organizar a los remensas y consiguió que todos confiaran en él. Como ya hemos visto fue clave en la primera guerra remensa. En la segunda no quiso participar. El motivo es claro. Creía que una lucha armada no servía para nada. Si querían recuperar sus derechos tenían que dialogar. Y puso todo su empeño en hacerlo una vez finalizada este segundo levantamiento remensa. Su condición social le permitía moverse con libertad y tenía la confianza del rey Fernando el Católico. Esto fue fundamental posteriormente.
Volvemos a repetir que Verntallat era un hombre de paz y prefería parlamentar antes de luchar. Que tenía la confianza del rey Fernando el Católico y que participó en todas las grandes decisiones que se plantearon una vez finalizada la segunda guerra remensa.
Pues bien, Verntallat fue uno de los promotores que el 21 de abril de 1486 se firmara la sentencia Arbitral de Guadalupe. Tardaron veinte años los remensas en conseguir que fueran reconocidos sus derechos. Como escribió el historiador Antoni Rovira i Virgili: “La redención de los remenses es uno de los hechos más trascendentales de la historia de Cataluña, que influyó en su prosperidad posterior. Cataluña fue el único país de la Península que tuvo una clase rural con arraigo en la gleba, un campesinado rico, libre y culto”.
Por delante quedaba poner en práctica la Sentencia Arbitral de Guadalupe. El rey Fernando el Católico, al saber el peso que tenía Verntallat dentro de los remensas, le ordenó que se quedara en la Corte. Sin su influencia se conseguiría avanzar. A pesar de los problemas y las dudas la Sentencia se aplicó. Fueron tiempos difíciles para los enviados del rey y para los payeses. Hubo muchas conversaciones y se avanzó lentamente. Sin embargo, a comienzos de 1500 podemos afirmar que la Sentencia había sido aceptada por todos los payeses catalanes y, después de 500 años, el campo estaba en paz. En reconocimiento a su labor el rey le cedió a Verntallat tres casas en la calle Regomir de Barcelona.
Verntallat estuvo en la Corte un tiempo indeterminado. No hay constatación del año que salió de ella, pero esta debió producirse sobre el 1495. Se cree que conoció a Cristóbal Colón a su regreso del Nuevo Mundo. Tampoco conocemos su misión en la Corte de los Reyes Católicos.
Francesc de Verntallat regresó a Sant Feliu de Pallerols. Ahí era propietario de un castillo, hoy desaparecido, en el Portal de Llevant. En Sant Feliu pasó los últimos años y allí murió en el año 1499. Fue enterrado en el cementerio viejo y legó a sus hijos, Miquel-Grau y Leonor, las tres casas de la calle Regomir de Barcelona, las posesiones en Sant Feliu, el Mas Serradell y parte del Mas Noguer.















 En sus estancias en Londres, el príncipe de Hesse tampoco dejó de alimentar su relación con los políticos ingleses del momento, especialmente con los más relevantes del partido whig, que en esos momentos era el mayoritario en la Cámara de los Comunes y el más firme partidario de que Inglaterra se aplicase a fondo en la guerra contra Francia. Entre todos ellos se encontraba también, aunque en un nivel poco o nada influyente, su viejo conocido Mitford Crowe, que, después de abandonar Barcelona y de regreso a Inglaterra, se había introducido en política y había contraído matrimonio en esos años, comenzando a incrementar su familia con sus primeros vástagos. Restablecida la relación entre los dos, no iba a tardar el Príncipe en utilizar su amistad, influencia y sintonía con Crowe en aras a la consecución de sus objetivos; algunos concordantes con los del comerciante y otros no tanto, pero en cualquier caso totalmente compatibles y beneficiosos para ambos.
Quizás como mera observación, sean significativas las similitudes y características coincidentes de los dos grabados que John Smith realizó en 1703 de los retratos que el prestigioso pintor y retratista escocés Thomas Murray hizo de ellos en esa misma época. Una mirada atenta y detallada de los mismos revela aspectos increíblemente sintomáticos de su cercana relación
En sus estancias en Londres, el príncipe de Hesse tampoco dejó de alimentar su relación con los políticos ingleses del momento, especialmente con los más relevantes del partido whig, que en esos momentos era el mayoritario en la Cámara de los Comunes y el más firme partidario de que Inglaterra se aplicase a fondo en la guerra contra Francia. Entre todos ellos se encontraba también, aunque en un nivel poco o nada influyente, su viejo conocido Mitford Crowe, que, después de abandonar Barcelona y de regreso a Inglaterra, se había introducido en política y había contraído matrimonio en esos años, comenzando a incrementar su familia con sus primeros vástagos. Restablecida la relación entre los dos, no iba a tardar el Príncipe en utilizar su amistad, influencia y sintonía con Crowe en aras a la consecución de sus objetivos; algunos concordantes con los del comerciante y otros no tanto, pero en cualquier caso totalmente compatibles y beneficiosos para ambos.
Quizás como mera observación, sean significativas las similitudes y características coincidentes de los dos grabados que John Smith realizó en 1703 de los retratos que el prestigioso pintor y retratista escocés Thomas Murray hizo de ellos en esa misma época. Una mirada atenta y detallada de los mismos revela aspectos increíblemente sintomáticos de su cercana relación Entre el 27 y el 31 de mayo de 1704, la flota aliada se presentó frente a Barcelona y la bombardeó intensamente, con un amago de asedio y asalto por parte de las fuerzas expedicionarias que viajaban en ella bajo las órdenes del príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt; con unas tropas que desembarcaron y se desplegaron a modo de amenaza en la desembocadura del río Besós. El virrey de Cataluña levantó en armas la Coronela
Entre el 27 y el 31 de mayo de 1704, la flota aliada se presentó frente a Barcelona y la bombardeó intensamente, con un amago de asedio y asalto por parte de las fuerzas expedicionarias que viajaban en ella bajo las órdenes del príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt; con unas tropas que desembarcaron y se desplegaron a modo de amenaza en la desembocadura del río Besós. El virrey de Cataluña levantó en armas la Coronela Unos días más tarde, el 24 de agosto, tendría lugar la primera y a la postre única batalla naval de envergadura y a mar abierto de toda la guerra. Una batalla que se desarrolló frente a las costas malagueñas de Vélez-Málaga y que enfrentó a las flotas de los dos bandos en conflicto, la armada anglo neerlandesa y la armada hispano francesa; ya que desde que se supo de la participación de la flota aliada en el intento de captura de Barcelona y después de su «paseo» provocador frente a las costas francesas, una vez abandonaron las aguas del golfo de León las naves aliadas, Luis XIV ordenó salir de su base de Tolón a la Flota francesa del Levante en su búsqueda, para darle alcance y enfrentarse a ella en combate. El resultado de la batalla fue muy parejo, aunque las dos partes se adjudicaron la victoria; pues ninguna de las dos pudo imponerse a la otra y ambas armadas sufrieron bastantes bajas en hombres
Unos días más tarde, el 24 de agosto, tendría lugar la primera y a la postre única batalla naval de envergadura y a mar abierto de toda la guerra. Una batalla que se desarrolló frente a las costas malagueñas de Vélez-Málaga y que enfrentó a las flotas de los dos bandos en conflicto, la armada anglo neerlandesa y la armada hispano francesa; ya que desde que se supo de la participación de la flota aliada en el intento de captura de Barcelona y después de su «paseo» provocador frente a las costas francesas, una vez abandonaron las aguas del golfo de León las naves aliadas, Luis XIV ordenó salir de su base de Tolón a la Flota francesa del Levante en su búsqueda, para darle alcance y enfrentarse a ella en combate. El resultado de la batalla fue muy parejo, aunque las dos partes se adjudicaron la victoria; pues ninguna de las dos pudo imponerse a la otra y ambas armadas sufrieron bastantes bajas en hombres
 De todas formas, si hubiera sido otro punto de la costa mediterránea el lugar elegido por el mando aliado para el desembarco del grueso de las tropas anglo-neerlandesas e iniciar así la ofensiva en el levante peninsular en esa campaña, no hubiera cambiado en exceso la estrategia aliada en el teatro de operaciones ibérico, que contemplaba como uno de sus objetivos principales el abrir un nuevo frente
De todas formas, si hubiera sido otro punto de la costa mediterránea el lugar elegido por el mando aliado para el desembarco del grueso de las tropas anglo-neerlandesas e iniciar así la ofensiva en el levante peninsular en esa campaña, no hubiera cambiado en exceso la estrategia aliada en el teatro de operaciones ibérico, que contemplaba como uno de sus objetivos principales el abrir un nuevo frente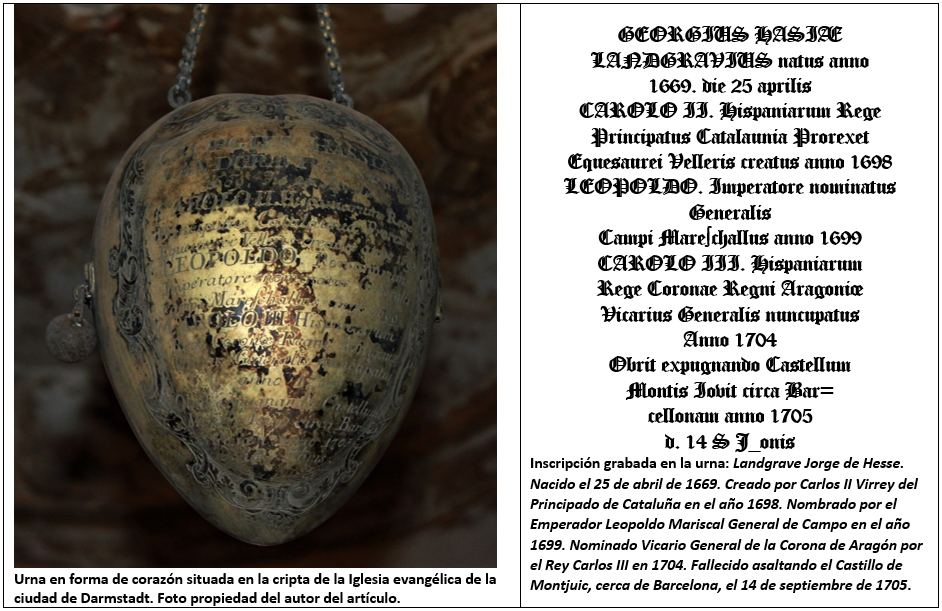 El landgrave Jorge de Hesse, también conocido como el príncipe Jorge de Hesse, el príncipe de Darmstadt, simplemente como Jorge de Hesse, Jorge de Darmstadt o por su nombre en lengua germánica de prinz Georg von Hessen-Darmstadt, fue un personaje histórico de extraordinaria relevancia para la comprensión de los primeros años de la Guerra de Sucesión Española y, por supuesto, para entender la razón de ser del pacto de Génova.
Sin la aportación de Jorge de Hesse a la causa imperial de la Casa de Habsburgo en el conflicto sucesorio de la Monarquía Hispánica nada de lo que sucedió en aquella década trascendental, que abarca desde 1695 a 1705, habría sido posible ni sería del todo comprensible. Sin embargo, su prematura muerte en combate, en septiembre de 1705, así como el posterior desarrollo de los acontecimientos y los intereses de las partes en conflicto a la finalización de la contienda, con el resultado que se dio en la misma, sumió historiográficamente su relevante y trascendente aportación en esos años, así como su figura política y militar, en el más absoluto de los ostracismos, relegando su legado y su memoria a la más impúdica marginalidad histórica.
Actualmente en Barcelona, sólo una pequeñísima y estrecha calle situada no muy lejos de la montaña en donde perdió Jorge de Hesse la vida, de apenas 100 metros de largo, recuerda vagamente en Cataluña a Jorge de Hesse: la calle Carrer Princep Jordi. Otros lugares en donde está perpetuada su memoria son: obviamente, la vetusta Urna funeraria en la cripta de la iglesia protestante de Darmstadt, con la inscripción referenciada anteriormente, así como diversas huellas testimoniales de su persona en el museo de Darmstadt, situado en el Palacio de los Landgraves, lugar en donde el príncipe Jorge de Hesse nació y vivió su infancia; así mismo, una isla del Océano Ártico lleva su nombre, la Tierra de Jorge, curiosamente, en la actualidad, bajo soberanía rusa; y también, por último, el Semi Bastión de Hesse en Gibraltar, elemento arquitectónico que formaba parte de las antiguas fortificaciones del peñón a principios del siglo XVIII, un enclave del que el Príncipe fue Gobernador entre 1704 y 1705.
El primer contacto físico del Príncipe con tierra española se produjo en 1695 en Cataluña, en la primavera-verano de ese mismo año, cuando, al mando de un contingente de tropas de 3000 soldados imperiales, reforzado con 1000 bávaros a las órdenes del coronel Tattenbach, desembarcó en la costa catalana para incorporarse como refuerzo a la defensa del Principado, que en esos momentos estaba siendo intensamente atacado por el ejército francés, en el contexto de la Guerra de los Nueve años.
Sin embargo, la llegada del Príncipe de Darmstadt y de las tropas bajo su mando no fue fruto de una acción repentina de solidaridad y ayuda del Emperador austriaco Leopoldo I para con su sobrino, el rey Carlos II; ante la angustiosa situación que la ofensiva francesa estaba produciendo en Cataluña. No fue exactamente así. La presencia de Jorge de Hesse-Darmstadt tenía un significado mucho mayor y era de un calado extraordinario, tanto desde un punto de vista político como desde el ámbito estrictamente militar. Además, el Príncipe de Darmstadt no era un militar más de los muchos que existían en los ejércitos imperiales, ni su misión se circunscribía a colaborar con los ejércitos del monarca español en la guerra que en esos momentos estaba librando contra los ejércitos de Luis XIV.
A finales de 1694, todavía en plena guerra contra Francia, pero también con el debate sobre la cuestión sucesoria de la Monarquía Hispánica totalmente abierto, Leopoldo I quiso jugar un papel más relevante e influyente en la disputa hereditaria, tratando de reforzar la posición de la candidatura austriaca al solio de Carlos II. En aras de conseguir sus propósitos el Emperador eligió para esa misión al príncipe Jorge de Darmstadt: un noble de su máxima confianza y lealtad, emparentado directamente con su propia familia, con experiencia militar contrastada y con notables habilidades diplomáticas. Un hombre joven que, además, desbordaba energía, pasión, ambición y talento.
Pero …, ¿quién era el Príncipe Jorge de Darmstadt?, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron al Emperador a confiar en él para una misión tan delicada e importante? Y, sobre todo, ¿cuáles eran los cometidos que Leopoldo I esperaba que realizase el Príncipe en España?
En primer lugar y en orden de importancia, es necesario señalar que una de las características más importantes a tener en cuenta y a valorar de este príncipe germano era su total y absoluta lealtad a la Casa de Habsburgo; una lealtad tanto en lo institucional como en lo familiar. Por una parte, la familia de los Landgraves de Hesse-Darmstadt atesoraba desde muchas generaciones atrás una trayectoria impoluta de leal servicio al Imperio y, por otra, el príncipe de Hesse era primo hermano de la esposa de Leopoldo I, la emperatriz Eleonora de Neoburgo
El landgrave Jorge de Hesse, también conocido como el príncipe Jorge de Hesse, el príncipe de Darmstadt, simplemente como Jorge de Hesse, Jorge de Darmstadt o por su nombre en lengua germánica de prinz Georg von Hessen-Darmstadt, fue un personaje histórico de extraordinaria relevancia para la comprensión de los primeros años de la Guerra de Sucesión Española y, por supuesto, para entender la razón de ser del pacto de Génova.
Sin la aportación de Jorge de Hesse a la causa imperial de la Casa de Habsburgo en el conflicto sucesorio de la Monarquía Hispánica nada de lo que sucedió en aquella década trascendental, que abarca desde 1695 a 1705, habría sido posible ni sería del todo comprensible. Sin embargo, su prematura muerte en combate, en septiembre de 1705, así como el posterior desarrollo de los acontecimientos y los intereses de las partes en conflicto a la finalización de la contienda, con el resultado que se dio en la misma, sumió historiográficamente su relevante y trascendente aportación en esos años, así como su figura política y militar, en el más absoluto de los ostracismos, relegando su legado y su memoria a la más impúdica marginalidad histórica.
Actualmente en Barcelona, sólo una pequeñísima y estrecha calle situada no muy lejos de la montaña en donde perdió Jorge de Hesse la vida, de apenas 100 metros de largo, recuerda vagamente en Cataluña a Jorge de Hesse: la calle Carrer Princep Jordi. Otros lugares en donde está perpetuada su memoria son: obviamente, la vetusta Urna funeraria en la cripta de la iglesia protestante de Darmstadt, con la inscripción referenciada anteriormente, así como diversas huellas testimoniales de su persona en el museo de Darmstadt, situado en el Palacio de los Landgraves, lugar en donde el príncipe Jorge de Hesse nació y vivió su infancia; así mismo, una isla del Océano Ártico lleva su nombre, la Tierra de Jorge, curiosamente, en la actualidad, bajo soberanía rusa; y también, por último, el Semi Bastión de Hesse en Gibraltar, elemento arquitectónico que formaba parte de las antiguas fortificaciones del peñón a principios del siglo XVIII, un enclave del que el Príncipe fue Gobernador entre 1704 y 1705.
El primer contacto físico del Príncipe con tierra española se produjo en 1695 en Cataluña, en la primavera-verano de ese mismo año, cuando, al mando de un contingente de tropas de 3000 soldados imperiales, reforzado con 1000 bávaros a las órdenes del coronel Tattenbach, desembarcó en la costa catalana para incorporarse como refuerzo a la defensa del Principado, que en esos momentos estaba siendo intensamente atacado por el ejército francés, en el contexto de la Guerra de los Nueve años.
Sin embargo, la llegada del Príncipe de Darmstadt y de las tropas bajo su mando no fue fruto de una acción repentina de solidaridad y ayuda del Emperador austriaco Leopoldo I para con su sobrino, el rey Carlos II; ante la angustiosa situación que la ofensiva francesa estaba produciendo en Cataluña. No fue exactamente así. La presencia de Jorge de Hesse-Darmstadt tenía un significado mucho mayor y era de un calado extraordinario, tanto desde un punto de vista político como desde el ámbito estrictamente militar. Además, el Príncipe de Darmstadt no era un militar más de los muchos que existían en los ejércitos imperiales, ni su misión se circunscribía a colaborar con los ejércitos del monarca español en la guerra que en esos momentos estaba librando contra los ejércitos de Luis XIV.
A finales de 1694, todavía en plena guerra contra Francia, pero también con el debate sobre la cuestión sucesoria de la Monarquía Hispánica totalmente abierto, Leopoldo I quiso jugar un papel más relevante e influyente en la disputa hereditaria, tratando de reforzar la posición de la candidatura austriaca al solio de Carlos II. En aras de conseguir sus propósitos el Emperador eligió para esa misión al príncipe Jorge de Darmstadt: un noble de su máxima confianza y lealtad, emparentado directamente con su propia familia, con experiencia militar contrastada y con notables habilidades diplomáticas. Un hombre joven que, además, desbordaba energía, pasión, ambición y talento.
Pero …, ¿quién era el Príncipe Jorge de Darmstadt?, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron al Emperador a confiar en él para una misión tan delicada e importante? Y, sobre todo, ¿cuáles eran los cometidos que Leopoldo I esperaba que realizase el Príncipe en España?
En primer lugar y en orden de importancia, es necesario señalar que una de las características más importantes a tener en cuenta y a valorar de este príncipe germano era su total y absoluta lealtad a la Casa de Habsburgo; una lealtad tanto en lo institucional como en lo familiar. Por una parte, la familia de los Landgraves de Hesse-Darmstadt atesoraba desde muchas generaciones atrás una trayectoria impoluta de leal servicio al Imperio y, por otra, el príncipe de Hesse era primo hermano de la esposa de Leopoldo I, la emperatriz Eleonora de Neoburgo El príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt había sido herido en combate en dos ocasiones y había participado en múltiples campañas militares, tanto con las tropas imperiales en las guerras contra los turcos en Hungría, en dos etapas diferentes, como en tierras griegas al servicio de la República de Venecia, también contra los turcos. También combatió junto al ejército anglo neerlandés del rey Guillermo III en diversas batallas de la Guerra de Irlanda, enfrentándose a las tropas del rey Jacobo II y sus aliados franceses, enviados por Luis XIV; lo que le permitió entablar una relación muy intensa, estrecha y directa con la clase dirigente inglesa, en especial con los miembros de la Casa Real y de su Consejo Privado, así como con los altos jefes militares británicos y los mandos de las tropas expedicionarias neerlandesas. Dos años más tarde, en 1692, Jorge de Hesse regresaría al continente para luchar en el frente del Rin con el ejército imperial, nuevamente bajo el mando del margrave Luis Guillermo de Baden
El príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt había sido herido en combate en dos ocasiones y había participado en múltiples campañas militares, tanto con las tropas imperiales en las guerras contra los turcos en Hungría, en dos etapas diferentes, como en tierras griegas al servicio de la República de Venecia, también contra los turcos. También combatió junto al ejército anglo neerlandés del rey Guillermo III en diversas batallas de la Guerra de Irlanda, enfrentándose a las tropas del rey Jacobo II y sus aliados franceses, enviados por Luis XIV; lo que le permitió entablar una relación muy intensa, estrecha y directa con la clase dirigente inglesa, en especial con los miembros de la Casa Real y de su Consejo Privado, así como con los altos jefes militares británicos y los mandos de las tropas expedicionarias neerlandesas. Dos años más tarde, en 1692, Jorge de Hesse regresaría al continente para luchar en el frente del Rin con el ejército imperial, nuevamente bajo el mando del margrave Luis Guillermo de Baden
 No obstante, en realidad, Luis XIV, el Rey Sol, Luis el Grande, el soberano que se creía centro del universo por derecho divino, no podía resistirse a la tentación de engullir de facto y de una vez tan ansiado y apetitoso bocado, como lo era la herencia de todos los territorios bajo el dominio de la Monarquía Hispánica, o lo que es lo mismo, la totalidad del Imperio Español; aunque fuera en la figura de uno de sus nietos que no estaba situado en la línea principal hereditaria de su Corona. Encontrándose en esa tesitura, el monarca francés no quiso conformarse con incorporar a la herencia del Delfín, su hijo, sólo los dominios que había pactado con ingleses y neerlandeses en el último Tratado de Partición, el de 1700. Luis XIV aspiraba a todo.
A la sazón, el monarca francés contaba ya con 62 años, lo que indicaba entonces que muy posiblemente estuviera encarando la recta final de su vida y de su extenso mandato. Analizando al personaje, lo cierto es que, en coherencia y consonancia con su prolífica trayectoria como gobernante, Luis XIV no podía dejar pasar el momento y desaprovechar la ocasión que se le brindaba. Era una oportunidad única para intentar cerrar con un broche de oro lo que para él era su excelsa obra política, dando un salto cualitativo y cuantitativo sin precedentes en la consolidación de su magno legado, de su grandeza, de su gloria y, sobre todo, de poder pasar a la historia como el monarca bajo cuyos designios Francia se convirtiera en un Gran Imperio, superando incluso al de Carlomagno. Por si esto fuera poco, además, de esta manera podría conseguir elevar el prestigio y el poder de la Casa de Borbón, su propio linaje, al máximo nivel como referente dinástico europeo y con el mayor poder en la historia.
Sabía el monarca francés que las dificultades serían máximas, ya que aceptando el testamento de Carlos II rompía el pacto alcanzado en marzo de 1700 con ingleses y neerlandeses en el Tratado de Partición de Londres, lo que posiblemente generaría una gran desconfianza hacia su política y hacia su persona; un recelo que sabía que desembocaría tarde o temprano en una nueva gran alianza entre las potencias europeas, que una vez más se unirían en su contra. El problema principal que se le plantearía entonces provendría básicamente en la más que probable unión del Sacro Imperio Romano Germánico con Inglaterra y los Estados Generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos; así como la adhesión a esta coalición, con previsible certeza, de algunas otras cancillerías europeas. Pero en esta ocasión, a diferencia de guerras anteriores, contaba Luis XIV con que España, después de la unión dinástica de las dos coronas, no estaría enfrentada a Francia, sino que estaría de su lado. Además, sabía que disponía de largo del ejército más potente, profesionalizado y numeroso de toda Europa; así como de unos mariscales y generales de contrastada solvencia en el campo de batalla, al menos a tenor de los resultados obtenidos en el pasado, cuando exhibieron durante la segunda mitad del siglo XVII un mayor talento y una superioridad táctica contrastada con respecto a sus adversarios.
Existía otro factor con el que contaba a su favor el monarca francés, que no era otro que el efecto sorpresa que la decisión testamentaria final de Carlos II había causado en muchas cancillerías; lo que las llevó a aceptar el testamento del difunto monarca español y la decisión plasmada en él, al menos como primera respuesta ante la imprevista situación sobrevenida que se planteaba desde Madrid. La única cancillería que desde un principio manifestó su rechazo frontal al testamento del finado fue, como no podía ser de otra manera, la de Viena; que comenzó en pocas semanas con los preparativos para la guerra, con la ocupación del Milanesado como primer objetivo.
En consecuencia, Luis XIV, conocedor de la situación de momentáneo shock y el bloqueo en el que todavía se encontraban los centros de decisión de las potencias europeas, haciendo gala de su habitual actitud de tomar siempre la iniciativa, se apresuró sin reparo alguno a mover sus tropas y consolidar las posiciones que consideró esenciales para fijar sus intereses ante el conflicto que poco más adelante estaba convencido que con total seguridad se produciría:
—Mandó a su nieto Felipe de Anjou a España para hacerse cargo de la herencia asignada en el testamento de Carlos II, acompañado de un numeroso grupo de asesores y ayudantes franceses de total confianza del monarca francés (de Luis XIV); a los que se uniría el duque de Harcourt y los enviados especiales que mandaría posteriormente a Madrid. El objetivo de Luis XIV no era otro que el tutelar las acciones del jovencísimo y nuevo monarca español
No obstante, en realidad, Luis XIV, el Rey Sol, Luis el Grande, el soberano que se creía centro del universo por derecho divino, no podía resistirse a la tentación de engullir de facto y de una vez tan ansiado y apetitoso bocado, como lo era la herencia de todos los territorios bajo el dominio de la Monarquía Hispánica, o lo que es lo mismo, la totalidad del Imperio Español; aunque fuera en la figura de uno de sus nietos que no estaba situado en la línea principal hereditaria de su Corona. Encontrándose en esa tesitura, el monarca francés no quiso conformarse con incorporar a la herencia del Delfín, su hijo, sólo los dominios que había pactado con ingleses y neerlandeses en el último Tratado de Partición, el de 1700. Luis XIV aspiraba a todo.
A la sazón, el monarca francés contaba ya con 62 años, lo que indicaba entonces que muy posiblemente estuviera encarando la recta final de su vida y de su extenso mandato. Analizando al personaje, lo cierto es que, en coherencia y consonancia con su prolífica trayectoria como gobernante, Luis XIV no podía dejar pasar el momento y desaprovechar la ocasión que se le brindaba. Era una oportunidad única para intentar cerrar con un broche de oro lo que para él era su excelsa obra política, dando un salto cualitativo y cuantitativo sin precedentes en la consolidación de su magno legado, de su grandeza, de su gloria y, sobre todo, de poder pasar a la historia como el monarca bajo cuyos designios Francia se convirtiera en un Gran Imperio, superando incluso al de Carlomagno. Por si esto fuera poco, además, de esta manera podría conseguir elevar el prestigio y el poder de la Casa de Borbón, su propio linaje, al máximo nivel como referente dinástico europeo y con el mayor poder en la historia.
Sabía el monarca francés que las dificultades serían máximas, ya que aceptando el testamento de Carlos II rompía el pacto alcanzado en marzo de 1700 con ingleses y neerlandeses en el Tratado de Partición de Londres, lo que posiblemente generaría una gran desconfianza hacia su política y hacia su persona; un recelo que sabía que desembocaría tarde o temprano en una nueva gran alianza entre las potencias europeas, que una vez más se unirían en su contra. El problema principal que se le plantearía entonces provendría básicamente en la más que probable unión del Sacro Imperio Romano Germánico con Inglaterra y los Estados Generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos; así como la adhesión a esta coalición, con previsible certeza, de algunas otras cancillerías europeas. Pero en esta ocasión, a diferencia de guerras anteriores, contaba Luis XIV con que España, después de la unión dinástica de las dos coronas, no estaría enfrentada a Francia, sino que estaría de su lado. Además, sabía que disponía de largo del ejército más potente, profesionalizado y numeroso de toda Europa; así como de unos mariscales y generales de contrastada solvencia en el campo de batalla, al menos a tenor de los resultados obtenidos en el pasado, cuando exhibieron durante la segunda mitad del siglo XVII un mayor talento y una superioridad táctica contrastada con respecto a sus adversarios.
Existía otro factor con el que contaba a su favor el monarca francés, que no era otro que el efecto sorpresa que la decisión testamentaria final de Carlos II había causado en muchas cancillerías; lo que las llevó a aceptar el testamento del difunto monarca español y la decisión plasmada en él, al menos como primera respuesta ante la imprevista situación sobrevenida que se planteaba desde Madrid. La única cancillería que desde un principio manifestó su rechazo frontal al testamento del finado fue, como no podía ser de otra manera, la de Viena; que comenzó en pocas semanas con los preparativos para la guerra, con la ocupación del Milanesado como primer objetivo.
En consecuencia, Luis XIV, conocedor de la situación de momentáneo shock y el bloqueo en el que todavía se encontraban los centros de decisión de las potencias europeas, haciendo gala de su habitual actitud de tomar siempre la iniciativa, se apresuró sin reparo alguno a mover sus tropas y consolidar las posiciones que consideró esenciales para fijar sus intereses ante el conflicto que poco más adelante estaba convencido que con total seguridad se produciría:
—Mandó a su nieto Felipe de Anjou a España para hacerse cargo de la herencia asignada en el testamento de Carlos II, acompañado de un numeroso grupo de asesores y ayudantes franceses de total confianza del monarca francés (de Luis XIV); a los que se uniría el duque de Harcourt y los enviados especiales que mandaría posteriormente a Madrid. El objetivo de Luis XIV no era otro que el tutelar las acciones del jovencísimo y nuevo monarca español De esta manera, llegados al final del año 1700, en los albores de un nuevo cambio de siglo, los tambores de guerra volvían a resonar con fuerza en el occidente de Europa. Tres años después de la firma del Tratado de Paz de Ryswick, nada hacía prever que esa paz fuese a durar mucho tiempo más; haciendo que los acuerdos alcanzados en él se convirtieran en papel mojado. El monarca francés optó una vez más por la guerra, convencido de que, como casi siempre, saldría ganando.
Después de décadas promoviendo guerras e impulsando tratados de partición, Luis XIV había decidido que el conflicto sucesorio de la Monarquía Hispánica se dilucidaría en los campos de batalla, seguro como estaba de que saldría victorioso con sus ejércitos. Pero se equivocó y perdió la guerra, arrastrando en parte con él a esa España borbónica que había sido fiel a los deseos y a los designios que el último rey de los Austrias españoles, Carlos II, había plasmado en las postreras voluntades reflejadas en su último testamento.
En esta ocasión, los referentes del pasado no le sirvieron al monarca francés como garantía de éxito para el presente. Muchas cosas habían cambiado y lo que ocurrió en ese principio del siglo XVIII así lo evidenció. Finalizada la guerra, trece años después de su comienzo, los acuerdos establecidos en los Tratados de Paz que pusieron fin a la contienda —en Utrecht en 1713, en Rastadt en 1714 y en Baden, también en 1714— constituyen una prueba irrefutable del resultado adverso que significó el conflicto para Luis XIV y para Francia.
Aunque la peor parada fue sin duda la Monarquía Hispánica. El Imperio Español perdió tras esta guerra todos sus territorios europeos al otro lado de los Pirineos; tanto los que le quedaban a finales del siglo XVII de la herencia borgoñona de Carlos I (Países Bajos españoles, Luxemburgo y el ducado de Milán), como los que había aportado al proyecto político de los Reyes Católicos a finales del siglo XV la Corona de Aragón (Nápoles, Sicilia y Cerdeña); sin olvidar, por supuesto, la ignominiosa pérdida territorial que supusieron las infames entregas de la soberanía de Gibraltar y de Menorca a Inglaterra. Lo que con tanto empeño había tratado evitar Carlos II con su testamento, finalmente se produjo; ya que como consecuencia del resultado de la Guerra de Sucesión Española y de los tratados de paz que se acordaron a su finalización, el desmembramiento de la Monarquía Hispánica se convirtió a partir de 1714 en una realidad.
Un año más tarde, en septiembre de 1715, Luis XIV fallecería y el pequeño Luis de Francia, entonces el nuevo Delfín
De esta manera, llegados al final del año 1700, en los albores de un nuevo cambio de siglo, los tambores de guerra volvían a resonar con fuerza en el occidente de Europa. Tres años después de la firma del Tratado de Paz de Ryswick, nada hacía prever que esa paz fuese a durar mucho tiempo más; haciendo que los acuerdos alcanzados en él se convirtieran en papel mojado. El monarca francés optó una vez más por la guerra, convencido de que, como casi siempre, saldría ganando.
Después de décadas promoviendo guerras e impulsando tratados de partición, Luis XIV había decidido que el conflicto sucesorio de la Monarquía Hispánica se dilucidaría en los campos de batalla, seguro como estaba de que saldría victorioso con sus ejércitos. Pero se equivocó y perdió la guerra, arrastrando en parte con él a esa España borbónica que había sido fiel a los deseos y a los designios que el último rey de los Austrias españoles, Carlos II, había plasmado en las postreras voluntades reflejadas en su último testamento.
En esta ocasión, los referentes del pasado no le sirvieron al monarca francés como garantía de éxito para el presente. Muchas cosas habían cambiado y lo que ocurrió en ese principio del siglo XVIII así lo evidenció. Finalizada la guerra, trece años después de su comienzo, los acuerdos establecidos en los Tratados de Paz que pusieron fin a la contienda —en Utrecht en 1713, en Rastadt en 1714 y en Baden, también en 1714— constituyen una prueba irrefutable del resultado adverso que significó el conflicto para Luis XIV y para Francia.
Aunque la peor parada fue sin duda la Monarquía Hispánica. El Imperio Español perdió tras esta guerra todos sus territorios europeos al otro lado de los Pirineos; tanto los que le quedaban a finales del siglo XVII de la herencia borgoñona de Carlos I (Países Bajos españoles, Luxemburgo y el ducado de Milán), como los que había aportado al proyecto político de los Reyes Católicos a finales del siglo XV la Corona de Aragón (Nápoles, Sicilia y Cerdeña); sin olvidar, por supuesto, la ignominiosa pérdida territorial que supusieron las infames entregas de la soberanía de Gibraltar y de Menorca a Inglaterra. Lo que con tanto empeño había tratado evitar Carlos II con su testamento, finalmente se produjo; ya que como consecuencia del resultado de la Guerra de Sucesión Española y de los tratados de paz que se acordaron a su finalización, el desmembramiento de la Monarquía Hispánica se convirtió a partir de 1714 en una realidad.
Un año más tarde, en septiembre de 1715, Luis XIV fallecería y el pequeño Luis de Francia, entonces el nuevo Delfín Como puede constatarse, con fidelidad absoluta a la historia de la humanidad en todos los tiempos, más de cien años después de finalizada la Guerra de Sucesión Española, la reflexión continuaba siendo muy actual; nada había cambiado.
Para finalizar, nos gustaría poner en valor la inapelable certeza de que la realidad histórica es lo que verdaderamente ocurrió y nada más, por lo que todas las demás hipótesis o suposiciones que puedan plantearse no dejan de ser pura especulación.
Sin embargo, es legítimo y hasta lógico preguntarse, ¿qué hubiera ocurrido si en el testamento de Carlos II, el monarca español hubiera designado como sucesor de toda la Monarquía Hispánica al archiduque Carlos de Austria?; o también reflexionar sobre, ¿cómo se hubieran desarrollado los acontecimientos si, fiel a sus pactos con ingleses y neerlandeses, Luis XIV hubiese renunciado a la herencia que Carlos II había otorgado a su nieto en el testamento y hubiera respetado el Tratado de Partición que en 1700 había firmado con ellos, invocando ese acuerdo sólo para hacerse con el dominio de los territorios que tenía asignados en él para su hijo, el Delfín?
La verdad es que nunca sabremos lo que hubiera ocurrido en ambos casos, ni en otros muchos que pudieran plantearse. Lo que sí sabemos es que, llegados a ese momento crucial en la historia de Europa, tal y como tomó sus decisiones el monarca francés a partir de aquel 1 de noviembre de 1700, se iniciaba el camino hacia una nueva contienda bélica. Todo dependía de él y Luis XIV no dejó ni un solo resquicio para una resolución pacífica y negociada del conflicto que él mismo había alimentado durante todo su reinado; en coherencia a su obsesiva ambición por ampliar sus dominios y su poder, apoderándose de todos los territorios de la Monarquía Hispánica que le interesasen y estuviesen a su alcance.
En este sentido; en base al análisis historiográfico del contexto en que se produjeron todos los acontecimientos que hemos tratado de relatar en esta serie de cinco artículos sobre estos tres Tratados de Partición de la Monarquía Hispánica, a los que habría que añadir otros muchos más hechos que se produjeron de índole diversa; teniendo en cuenta, además, el perfil de la personalidad en la acción de gobierno que, en función a las decisiones que tomaron, revelaron los protagonistas que ostentaban capacidad ejecutiva en las cancillerías de las diferentes potencias europeas; podemos concluir, respondiendo a la pregunta inserta en el título de esta serie de artículos en que nos hemos aproximado a este importante periodo de la historia de España y de Europa, que, en esas circunstancias históricas que se dieron :
Como puede constatarse, con fidelidad absoluta a la historia de la humanidad en todos los tiempos, más de cien años después de finalizada la Guerra de Sucesión Española, la reflexión continuaba siendo muy actual; nada había cambiado.
Para finalizar, nos gustaría poner en valor la inapelable certeza de que la realidad histórica es lo que verdaderamente ocurrió y nada más, por lo que todas las demás hipótesis o suposiciones que puedan plantearse no dejan de ser pura especulación.
Sin embargo, es legítimo y hasta lógico preguntarse, ¿qué hubiera ocurrido si en el testamento de Carlos II, el monarca español hubiera designado como sucesor de toda la Monarquía Hispánica al archiduque Carlos de Austria?; o también reflexionar sobre, ¿cómo se hubieran desarrollado los acontecimientos si, fiel a sus pactos con ingleses y neerlandeses, Luis XIV hubiese renunciado a la herencia que Carlos II había otorgado a su nieto en el testamento y hubiera respetado el Tratado de Partición que en 1700 había firmado con ellos, invocando ese acuerdo sólo para hacerse con el dominio de los territorios que tenía asignados en él para su hijo, el Delfín?
La verdad es que nunca sabremos lo que hubiera ocurrido en ambos casos, ni en otros muchos que pudieran plantearse. Lo que sí sabemos es que, llegados a ese momento crucial en la historia de Europa, tal y como tomó sus decisiones el monarca francés a partir de aquel 1 de noviembre de 1700, se iniciaba el camino hacia una nueva contienda bélica. Todo dependía de él y Luis XIV no dejó ni un solo resquicio para una resolución pacífica y negociada del conflicto que él mismo había alimentado durante todo su reinado; en coherencia a su obsesiva ambición por ampliar sus dominios y su poder, apoderándose de todos los territorios de la Monarquía Hispánica que le interesasen y estuviesen a su alcance.
En este sentido; en base al análisis historiográfico del contexto en que se produjeron todos los acontecimientos que hemos tratado de relatar en esta serie de cinco artículos sobre estos tres Tratados de Partición de la Monarquía Hispánica, a los que habría que añadir otros muchos más hechos que se produjeron de índole diversa; teniendo en cuenta, además, el perfil de la personalidad en la acción de gobierno que, en función a las decisiones que tomaron, revelaron los protagonistas que ostentaban capacidad ejecutiva en las cancillerías de las diferentes potencias europeas; podemos concluir, respondiendo a la pregunta inserta en el título de esta serie de artículos en que nos hemos aproximado a este importante periodo de la historia de España y de Europa, que, en esas circunstancias históricas que se dieron :

 -Asigna al Duque de Lorena, Leopoldo I de Lorena, la herencia del ducado de Milán
-Asigna al Duque de Lorena, Leopoldo I de Lorena, la herencia del ducado de Milán -Asigna al Archiduque Carlos de Austria, segundo hijo del emperador Leopoldo I, la herencia de la Corona de España, con todos los Reinos, Lugares Dependientes, Estados, Provincias y Plazas existentes en el presente, a excepción de lo consignado para el Delfín de Francia, el Duque de Lorena y el Príncipe de Vaudemont.
-Asigna al Archiduque Carlos de Austria, segundo hijo del emperador Leopoldo I, la herencia de la Corona de España, con todos los Reinos, Lugares Dependientes, Estados, Provincias y Plazas existentes en el presente, a excepción de lo consignado para el Delfín de Francia, el Duque de Lorena y el Príncipe de Vaudemont.
 Analizando a fondo el texto de este Tratado de Londres y comparándolo con los de 1668 y 1698, podemos constatar que, de alguna manera, una vez desaparecida de la ecuación sucesoria la figura del candidato bávaro, el príncipe José Fernando de Baviera, que marcó una profunda merma en los territorios de la herencia que se asigna a los austriacos en el Tratado de La Haya de 1698, se regresa a un planteamiento equivalente al del Tratado de Viena de 1668; al menos en cuanto al reparto de territorios asignados a las Casas de Habsburgo y de Borbón
Analizando a fondo el texto de este Tratado de Londres y comparándolo con los de 1668 y 1698, podemos constatar que, de alguna manera, una vez desaparecida de la ecuación sucesoria la figura del candidato bávaro, el príncipe José Fernando de Baviera, que marcó una profunda merma en los territorios de la herencia que se asigna a los austriacos en el Tratado de La Haya de 1698, se regresa a un planteamiento equivalente al del Tratado de Viena de 1668; al menos en cuanto al reparto de territorios asignados a las Casas de Habsburgo y de Borbón Comparando ambos Tratados de Partición, el de 1668 y el de 1700, es bien cierto que en este último la Casa de Habsburgo pierde la herencia del ducado de Milán, pero en compensación, no es menos cierto que gana la de los Países Bajos españoles y de las Islas Filipinas Orientales, territorios que en el Tratado de Viena de 1668 los monarcas firmantes (Luis XIV y Leopoldo I) asignaron a la Casa de Borbón. En cuanto a la herencia de la Casa de Borbón podemos valorar como equivalente, aunque un tanto a la baja, la relación de dominios asignados en la comparación entre ellos, pues, aunque gana los ducados de Lorena y de Bar en el intercambio territorial que hace con el Duque al asignarle a este último el Milanesado, pierde la herencia de los Países Bajos españoles.
Es interesante señalar, además, que hay en este Tratado de Londres de 1700 una cláusula que es definitoria e importante, la octava (VIII). En ella se acuerda que el archiduque Carlos no podrá en ningún caso pasar a España ni al ducado de Milán en vida de S. M. Católica (Carlos II) sin común consentimiento de los firmantes del Tratado y no de otra manera. Se aseguraban así los firmantes, en especial Luis XIV, la imposibilidad de tener que expulsar a un posible candidato que podría haber acumulado en un tiempo determinado muchas adhesiones en la Corte española y en los territorios en donde estuviese presente. No obstante, es necesario significar que Leopoldo I tampoco estaba por la labor, harto solicitada desde Madrid por sus diplomáticos desde hacía años.
Así pues, con el impulso y materialización de este último Tratado de Partición, Luis XIV había conseguido actualizar y reestablecer el pacto al que llegó en 1698 con ingleses y neerlandeses para el asunto de la sucesión de la Monarquía Hispánica; volviendo a definir su posicionamiento en la misma y adecuándolo a la situación sobrevenida. Se cerraba así en ese mes de marzo de 1700, por el momento, uno de los frentes en los que fundamentó el monarca francés la estrategia para lograr su anhelado objetivo, que no era otro que el de consolidar una hegemonía dinástica de la Casa de Borbón frente a sus competidoras europeas, especialmente frente a la Casa de Habsburgo, construyendo una Monarquía Universal francesa para gloria de su persona, de su proyecto político y de su linaje
Comparando ambos Tratados de Partición, el de 1668 y el de 1700, es bien cierto que en este último la Casa de Habsburgo pierde la herencia del ducado de Milán, pero en compensación, no es menos cierto que gana la de los Países Bajos españoles y de las Islas Filipinas Orientales, territorios que en el Tratado de Viena de 1668 los monarcas firmantes (Luis XIV y Leopoldo I) asignaron a la Casa de Borbón. En cuanto a la herencia de la Casa de Borbón podemos valorar como equivalente, aunque un tanto a la baja, la relación de dominios asignados en la comparación entre ellos, pues, aunque gana los ducados de Lorena y de Bar en el intercambio territorial que hace con el Duque al asignarle a este último el Milanesado, pierde la herencia de los Países Bajos españoles.
Es interesante señalar, además, que hay en este Tratado de Londres de 1700 una cláusula que es definitoria e importante, la octava (VIII). En ella se acuerda que el archiduque Carlos no podrá en ningún caso pasar a España ni al ducado de Milán en vida de S. M. Católica (Carlos II) sin común consentimiento de los firmantes del Tratado y no de otra manera. Se aseguraban así los firmantes, en especial Luis XIV, la imposibilidad de tener que expulsar a un posible candidato que podría haber acumulado en un tiempo determinado muchas adhesiones en la Corte española y en los territorios en donde estuviese presente. No obstante, es necesario significar que Leopoldo I tampoco estaba por la labor, harto solicitada desde Madrid por sus diplomáticos desde hacía años.
Así pues, con el impulso y materialización de este último Tratado de Partición, Luis XIV había conseguido actualizar y reestablecer el pacto al que llegó en 1698 con ingleses y neerlandeses para el asunto de la sucesión de la Monarquía Hispánica; volviendo a definir su posicionamiento en la misma y adecuándolo a la situación sobrevenida. Se cerraba así en ese mes de marzo de 1700, por el momento, uno de los frentes en los que fundamentó el monarca francés la estrategia para lograr su anhelado objetivo, que no era otro que el de consolidar una hegemonía dinástica de la Casa de Borbón frente a sus competidoras europeas, especialmente frente a la Casa de Habsburgo, construyendo una Monarquía Universal francesa para gloria de su persona, de su proyecto político y de su linaje Era el embajador francés un hombre ingenioso y con una gran conversación, capaz de combinar con gracia una cierta rudeza, propia de un curtido soldado, con los modos del comportamiento social más exquisito que la dinámica de relaciones en una corte requerían. El marqués
Era el embajador francés un hombre ingenioso y con una gran conversación, capaz de combinar con gracia una cierta rudeza, propia de un curtido soldado, con los modos del comportamiento social más exquisito que la dinámica de relaciones en una corte requerían. El marqués En el Tratado de Partición de Londres de 1700 la posición de Luis XIV se había visto nuevamente reforzada. Si Carlos II decidía elegir en su testamento como heredero universal de la Monarquía Hispánica al archiduque Carlos de Austria, el monarca francés sólo tendría que invocar al Tratado y acogerse a lo acordado con ingleses y neerlandeses para apropiarse de los territorios y dominios que en el texto del mismo se establece como la parte que corresponde de la herencia española a su hijo, el Delfín. Tanto Inglaterra como los Estados Generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos, no sólo le permitirían hacerlo sin poner objeción alguna, sino que estaban obligados en virtud de lo acordado en el Tratado a socorrerle con sus ejércitos si le era necesario para conseguirlo, ya fuera porque alguna otra potencia tratase de impedírselo o porque existiera alguna resistencia interna en alguno de esos dominios que le correspondía heredar.
Por tanto y en este anterior supuesto, la posición de Luis XIV era inmejorable. Bloqueados ingleses y neerlandeses por el Tratado de Partición, nada ni nadie podría impedir al monarca francés el apoderarse de los territorios que le correspondían a su primogénito según el pacto que había acordado con ellos; ni siquiera el emperador austriaco, Leopoldo I, que despojado de la ayuda de neerlandeses e ingleses no disponía de capacidad suficiente en solitario como para enfrentarse de una manera global a los ejércitos de Luis XIV.
Sin duda era poco verosímil, después de tantas décadas de conflictos permanentes con Francia, que Carlos II decidiese finalmente entregar su herencia a un miembro de la Casa de Borbón y menos, si cabe, detrayéndola de la Casa de Habsburgo, su ancestral y querida familia, aunque fuera depositándola en algún miembro de la rama austriaca de la misma. No obstante, en el último lustro del siglo XVII, había habido un progresivo distanciamiento y las relaciones con Viena no habían sido todo lo satisfactorias que desde Madrid se esperaba.
Se reprochaba a la cancillería austriaca su actitud de tibio apoyo a los intereses y necesidades de la Monarquía Hispánica; una reprobación que ya venía de lejos, pero que se había hecho más latente en los últimos tiempos, especialmente durante la guerra finalizada en 1697. También se censuraba la altanería y prepotencia con que se comportaban los representantes imperiales en la Corte madrileña frente a sus interlocutores españoles, dando por hecho que el testamento del monarca les tenía que favorecer por derecho y que se convertirían en los nuevos amos del Imperio español; un talante materializado en la actitud soberbia y engreída del proceder de los miembros germánicos de la Real Casa de la Reina, María Ana de Neoburgo —incluido el de la propia reina consorte— así como la de algunos de los personajes extranjeros que formaban parte del cuerpo diplomático imperial y del núcleo principal de los partidarios de la sucesión austríaca en Madrid.
En el Tratado de Partición de Londres de 1700 la posición de Luis XIV se había visto nuevamente reforzada. Si Carlos II decidía elegir en su testamento como heredero universal de la Monarquía Hispánica al archiduque Carlos de Austria, el monarca francés sólo tendría que invocar al Tratado y acogerse a lo acordado con ingleses y neerlandeses para apropiarse de los territorios y dominios que en el texto del mismo se establece como la parte que corresponde de la herencia española a su hijo, el Delfín. Tanto Inglaterra como los Estados Generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos, no sólo le permitirían hacerlo sin poner objeción alguna, sino que estaban obligados en virtud de lo acordado en el Tratado a socorrerle con sus ejércitos si le era necesario para conseguirlo, ya fuera porque alguna otra potencia tratase de impedírselo o porque existiera alguna resistencia interna en alguno de esos dominios que le correspondía heredar.
Por tanto y en este anterior supuesto, la posición de Luis XIV era inmejorable. Bloqueados ingleses y neerlandeses por el Tratado de Partición, nada ni nadie podría impedir al monarca francés el apoderarse de los territorios que le correspondían a su primogénito según el pacto que había acordado con ellos; ni siquiera el emperador austriaco, Leopoldo I, que despojado de la ayuda de neerlandeses e ingleses no disponía de capacidad suficiente en solitario como para enfrentarse de una manera global a los ejércitos de Luis XIV.
Sin duda era poco verosímil, después de tantas décadas de conflictos permanentes con Francia, que Carlos II decidiese finalmente entregar su herencia a un miembro de la Casa de Borbón y menos, si cabe, detrayéndola de la Casa de Habsburgo, su ancestral y querida familia, aunque fuera depositándola en algún miembro de la rama austriaca de la misma. No obstante, en el último lustro del siglo XVII, había habido un progresivo distanciamiento y las relaciones con Viena no habían sido todo lo satisfactorias que desde Madrid se esperaba.
Se reprochaba a la cancillería austriaca su actitud de tibio apoyo a los intereses y necesidades de la Monarquía Hispánica; una reprobación que ya venía de lejos, pero que se había hecho más latente en los últimos tiempos, especialmente durante la guerra finalizada en 1697. También se censuraba la altanería y prepotencia con que se comportaban los representantes imperiales en la Corte madrileña frente a sus interlocutores españoles, dando por hecho que el testamento del monarca les tenía que favorecer por derecho y que se convertirían en los nuevos amos del Imperio español; un talante materializado en la actitud soberbia y engreída del proceder de los miembros germánicos de la Real Casa de la Reina, María Ana de Neoburgo —incluido el de la propia reina consorte— así como la de algunos de los personajes extranjeros que formaban parte del cuerpo diplomático imperial y del núcleo principal de los partidarios de la sucesión austríaca en Madrid.
 Finalmente, Carlos II falleció el uno de noviembre de 1700 y una vez conocido su testamento —en el que nombraba heredero universal de toda la Monarquía Hispánica al duque de Anjou, Felipe de Francia
Finalmente, Carlos II falleció el uno de noviembre de 1700 y una vez conocido su testamento —en el que nombraba heredero universal de toda la Monarquía Hispánica al duque de Anjou, Felipe de Francia
 cargo de capitán general de Cataluña se espabiló para molestar Harcourt sin tenerse que arriesgar se mucho. Al final del mes ordenó atacar Montblanc desde Tarragona, puesto que esta zona estaba desprotegida dada la masiva afluencia de tropas hacia Lérida. La pérdida de Montblanc habría suponer un serio revés, por lo cual Harcourt envió rápidamente el mariscal de Saint-Colombe con algunos regimientos para socorrer la población.
Poco antes de la llegada de los refuerzos franceses, el destacamento comandado por Tutavila se retiró a Tarragona sin combatir. La maniobra de diversión aligeró la presión sobre la ciudad asediada por unos días y casi no tuvo repercusiones, pero Leganès demostró que todavía tenía suficientes fuerzas para molestar a Harcourt.
A pesar de estos esfuerzos, el día 1 de junio el comandante francés volvió a dejar claro quién controlaba la situación. El caballero de La Valière tomó Alguaire con 500 soldados de infantería y capturó 120 prisioneros. Esta acción ayudó a completar el aislamiento de Lérida.
cargo de capitán general de Cataluña se espabiló para molestar Harcourt sin tenerse que arriesgar se mucho. Al final del mes ordenó atacar Montblanc desde Tarragona, puesto que esta zona estaba desprotegida dada la masiva afluencia de tropas hacia Lérida. La pérdida de Montblanc habría suponer un serio revés, por lo cual Harcourt envió rápidamente el mariscal de Saint-Colombe con algunos regimientos para socorrer la población.
Poco antes de la llegada de los refuerzos franceses, el destacamento comandado por Tutavila se retiró a Tarragona sin combatir. La maniobra de diversión aligeró la presión sobre la ciudad asediada por unos días y casi no tuvo repercusiones, pero Leganès demostró que todavía tenía suficientes fuerzas para molestar a Harcourt.
A pesar de estos esfuerzos, el día 1 de junio el comandante francés volvió a dejar claro quién controlaba la situación. El caballero de La Valière tomó Alguaire con 500 soldados de infantería y capturó 120 prisioneros. Esta acción ayudó a completar el aislamiento de Lérida.
 Durante los cuatro meses siguientes Leganés se dedicó a reunir hombres, pertrechos y dinero para acometer a los franceses. El marqués quería evitar los errores de la desastrosa campaña de 1642, por lo cual decidió esperar hasta tener los efectivos necesarios. En un primer momento tuvo muchos problemas para agrupar sus fuerzas, especialmente las de infantería. En una relación datada el 16 de agosto se comprueba que tan solo se habían podido juntar 16 tercios y regimientos muy menguados de efectivos (6.002 hombres). Respecto a la caballería todo iba mucho mejor puesto que el 9 de agosto ya había 3.391 jinetes.
Gracias a este planteamiento, y a diferencia de su anterior ofensiva, el ejército que se estaba agrupando era veterano, dejando a las milicias un papel secundario. De los 26 tercios que se reunieron, 12 eran españoles viejos (cuatro de infantería de marina), 8 de naciones, también viejos, aunque con efectivos muy menguados, y 6 de milicias (4 de Aragón, 1 de Navarra y 1 de León); todas estas fuerzas sumaban más de 12.000 soldados de pie útiles.
La caballería estaba formada por veteranos encara en mayor cantidad que la infantería. El septiembre de 1646 Leganés envió en el combate 3.500 de estos hombres encuadrados dentro de 11 regimientos.
Cómo vemos, al final de septiembre los felipistas se habían recuperado y habían conseguido reunir un ejército capaz de romper el asedio. Pero la dificultad de la operación era todavía enorme.
Poco antes de la ofensiva, la Junta de Guerra de Cataluña se reunió para estudiar un informe elaborado por don Fernando de Contreras que analizaba las defensas galas y planteaba una serie de alternativas para el levantamiento del sitio. Básicamente se exponían dos planes. El primero consistía a evitar la plaza y adentrarse en el Urgell, tomando todos los pueblos importantes de la comarca creando de este modo un escudo para cortar la línea de suministros que abastecía a los asediadores. Este plan estaba inspirado en una carta de Brito que recomendaba atacar Cervera donde según todos los indicios los franceses tenían la base logística. Si la maniobra tenía éxito se conseguiría el socorro siendo necesidad de combates importantes. Pero según Contreras los problemas que implicaba esta operación eran bastante graves.
El mayor inconveniente era la duración de la campaña. Era conocido que los ejércitos menguaban cada día, víctimas de las deserciones y las enfermedades. Además, los problemas logísticos serían muy importantes, tanto por la dificultad de los abastecimientos (Se tendrían que hacer llegar desde Tarragona) y la escasez de recursos en la retaguardia, como por la imposibilidad de mantenerse sobre el terreno a causa de las circunstancias políticas. Si los franceses resistían el tiempo suficiente, Leganés encontraría su ejército diezmado e incapaz de atacar.
La otra posibilidad era enfrentarse directamente con Harcourt al empezar la ofensiva, cuando el ejército felipista estuviera al máximo de efectivos. Esta vez, el inconveniente venía de la fortaleza de las posiciones francesas, con el miedo añadido de una derrota similar a la de la batalla de las Forcas (Quatre Pilans).
Este informe fue discutido por el alto mando hispano, pero no se llegó a ninguna decisión, tan solo escogieron el día de inicio de la ofensiva. Así, a las cuatro de la tarde del 30 de septiembre, el marqués de Leganés con algunos tercios se puso en marcha en dirección a Soses. La madrugada del día 2 de octubre se juntó el duque del Infantado con la caballería y el maestro de campo general don Francisco de Tutavila con el resto de la infantería en una llanura próxima a la localidad, donde se hizo una gran parada militar entre los vítores, pífanos y tambores de rigor, que de forma simbólica iniciaba la ofensiva.
A continuación, se envió a don Pablo de Parada con el regimiento de la Guardia Real a ocupar el pueblo abandonado de Soses, mientras lo seguía todo el ejército en orden de batalla. Una vez reconocido el lugar, se prosiguió la marcha hacia Torres de Segre. Allá los ingenieros montaron un puente de barcas por consejo de los dos maestros de campo generales Saabach y Tutavila, que resultó inadecuado para el paso de todo el ejército por el mal sido de los materiales con que se construyó. El cruce del Segre se realizó finalmente por el puente y por un vado próximo.
Por estas razones el paso duró dos días, hasta que la mañana del día 5 la columna recuperó la marcha hacia su siguiente objetivo, Sudanell. El día siguiente llegó a Albatàrrec, desde donde el grueso de las tropas avanzó hasta las inmediaciones de Lérida, desde donde se recibió a los recién llegados con una salva real de artillería y mosquetería.
Mientras se realizaban estos actos protocolarios, una nutrida representación de la alta oficialidad felipista fue enviada a reconocer el dispositivo francés bajo el resguardo de dos mil jinetes.
La exploración se llevó a cabo sin demasiados sustos y tan solo tres compañías de caballos llegaron a enfrentarse con un destacamento francés.
Cuando volvieron todos los oficiales, cada uno de ellos presentó un informe al marqués que en la mayoría de los casos mostraba reticencias a un intento de asalto. Las noticias que llevaban eran peores del que se esperaba. La línea de Harcourt era mucho más impresionante de lo que se suponía por informes anteriores, y lo peor del caso era que los soldados franceses parecían preparados para rehusar cualquier intento enemigo.
Después de estudiar todos los inconvenientes que se presentaban, el marqués decidió llegar a una solución de compromiso. En un primer momento se evitaría atacar y se intentaría aislar los franceses ocupando su retaguardia en el Urgel. Si la operación no conseguía forzar la evacuación enemiga, se acometería contra la línea antes de que el ejército se debilitara demasiado.
Con la esperanza que la ocupación de su retaguardia fuera suficiente para que Harcourt se retirara, el ejército felipista se dirigió hacia las Borjas Blancas. La plaza se rindió sin resistencia en vista de las promesas de ofrecer un buen trato a los aldeanos y, sobre todo, de pagar religiosamente los víveres que se llevaran. El ejército se comportó con prudencia obedeciendo la orden del rey para evitar el recelo de la escarmentada población civil. Aquellos que no obedecieron recibieron las consecuencias, e incluso se llegó a ejecutar los soldados que habían cometido excesos con los vecinos.
En las Borjas, Leganés estableció su cuartel general y desde allá se iniciaron las operaciones de ocupación de los pueblos de los alrededores. En primer lugar, envió don Alonso Vilamayor con su tercio y el Viejo de Zaragoza a capturar Castelldans. Allí un clérigo organizó la defensa y resistieron algunos días, hasta que la llegada de la artillería forzó su rendición. Los tercios de la Guardia Real y de Galeones tomaron al asalto Arbeca en tan solo un día.
Una vez asegurados ambos lugares, el grueso del ejército levantó el campamento de las Borjas y se dirigió a Bellpuig, donde los vecinos no tomaron armas y rindieron el pueblo, a excepción del castillo que estaba guarnecido por soldados franceses, los cuales resistieron hasta el día siguiente. Una vez eliminada toda resistencia se volvió a levantar el campamento para iniciar la siguiente fase del plan.
Durante los cuatro meses siguientes Leganés se dedicó a reunir hombres, pertrechos y dinero para acometer a los franceses. El marqués quería evitar los errores de la desastrosa campaña de 1642, por lo cual decidió esperar hasta tener los efectivos necesarios. En un primer momento tuvo muchos problemas para agrupar sus fuerzas, especialmente las de infantería. En una relación datada el 16 de agosto se comprueba que tan solo se habían podido juntar 16 tercios y regimientos muy menguados de efectivos (6.002 hombres). Respecto a la caballería todo iba mucho mejor puesto que el 9 de agosto ya había 3.391 jinetes.
Gracias a este planteamiento, y a diferencia de su anterior ofensiva, el ejército que se estaba agrupando era veterano, dejando a las milicias un papel secundario. De los 26 tercios que se reunieron, 12 eran españoles viejos (cuatro de infantería de marina), 8 de naciones, también viejos, aunque con efectivos muy menguados, y 6 de milicias (4 de Aragón, 1 de Navarra y 1 de León); todas estas fuerzas sumaban más de 12.000 soldados de pie útiles.
La caballería estaba formada por veteranos encara en mayor cantidad que la infantería. El septiembre de 1646 Leganés envió en el combate 3.500 de estos hombres encuadrados dentro de 11 regimientos.
Cómo vemos, al final de septiembre los felipistas se habían recuperado y habían conseguido reunir un ejército capaz de romper el asedio. Pero la dificultad de la operación era todavía enorme.
Poco antes de la ofensiva, la Junta de Guerra de Cataluña se reunió para estudiar un informe elaborado por don Fernando de Contreras que analizaba las defensas galas y planteaba una serie de alternativas para el levantamiento del sitio. Básicamente se exponían dos planes. El primero consistía a evitar la plaza y adentrarse en el Urgell, tomando todos los pueblos importantes de la comarca creando de este modo un escudo para cortar la línea de suministros que abastecía a los asediadores. Este plan estaba inspirado en una carta de Brito que recomendaba atacar Cervera donde según todos los indicios los franceses tenían la base logística. Si la maniobra tenía éxito se conseguiría el socorro siendo necesidad de combates importantes. Pero según Contreras los problemas que implicaba esta operación eran bastante graves.
El mayor inconveniente era la duración de la campaña. Era conocido que los ejércitos menguaban cada día, víctimas de las deserciones y las enfermedades. Además, los problemas logísticos serían muy importantes, tanto por la dificultad de los abastecimientos (Se tendrían que hacer llegar desde Tarragona) y la escasez de recursos en la retaguardia, como por la imposibilidad de mantenerse sobre el terreno a causa de las circunstancias políticas. Si los franceses resistían el tiempo suficiente, Leganés encontraría su ejército diezmado e incapaz de atacar.
La otra posibilidad era enfrentarse directamente con Harcourt al empezar la ofensiva, cuando el ejército felipista estuviera al máximo de efectivos. Esta vez, el inconveniente venía de la fortaleza de las posiciones francesas, con el miedo añadido de una derrota similar a la de la batalla de las Forcas (Quatre Pilans).
Este informe fue discutido por el alto mando hispano, pero no se llegó a ninguna decisión, tan solo escogieron el día de inicio de la ofensiva. Así, a las cuatro de la tarde del 30 de septiembre, el marqués de Leganés con algunos tercios se puso en marcha en dirección a Soses. La madrugada del día 2 de octubre se juntó el duque del Infantado con la caballería y el maestro de campo general don Francisco de Tutavila con el resto de la infantería en una llanura próxima a la localidad, donde se hizo una gran parada militar entre los vítores, pífanos y tambores de rigor, que de forma simbólica iniciaba la ofensiva.
A continuación, se envió a don Pablo de Parada con el regimiento de la Guardia Real a ocupar el pueblo abandonado de Soses, mientras lo seguía todo el ejército en orden de batalla. Una vez reconocido el lugar, se prosiguió la marcha hacia Torres de Segre. Allá los ingenieros montaron un puente de barcas por consejo de los dos maestros de campo generales Saabach y Tutavila, que resultó inadecuado para el paso de todo el ejército por el mal sido de los materiales con que se construyó. El cruce del Segre se realizó finalmente por el puente y por un vado próximo.
Por estas razones el paso duró dos días, hasta que la mañana del día 5 la columna recuperó la marcha hacia su siguiente objetivo, Sudanell. El día siguiente llegó a Albatàrrec, desde donde el grueso de las tropas avanzó hasta las inmediaciones de Lérida, desde donde se recibió a los recién llegados con una salva real de artillería y mosquetería.
Mientras se realizaban estos actos protocolarios, una nutrida representación de la alta oficialidad felipista fue enviada a reconocer el dispositivo francés bajo el resguardo de dos mil jinetes.
La exploración se llevó a cabo sin demasiados sustos y tan solo tres compañías de caballos llegaron a enfrentarse con un destacamento francés.
Cuando volvieron todos los oficiales, cada uno de ellos presentó un informe al marqués que en la mayoría de los casos mostraba reticencias a un intento de asalto. Las noticias que llevaban eran peores del que se esperaba. La línea de Harcourt era mucho más impresionante de lo que se suponía por informes anteriores, y lo peor del caso era que los soldados franceses parecían preparados para rehusar cualquier intento enemigo.
Después de estudiar todos los inconvenientes que se presentaban, el marqués decidió llegar a una solución de compromiso. En un primer momento se evitaría atacar y se intentaría aislar los franceses ocupando su retaguardia en el Urgel. Si la operación no conseguía forzar la evacuación enemiga, se acometería contra la línea antes de que el ejército se debilitara demasiado.
Con la esperanza que la ocupación de su retaguardia fuera suficiente para que Harcourt se retirara, el ejército felipista se dirigió hacia las Borjas Blancas. La plaza se rindió sin resistencia en vista de las promesas de ofrecer un buen trato a los aldeanos y, sobre todo, de pagar religiosamente los víveres que se llevaran. El ejército se comportó con prudencia obedeciendo la orden del rey para evitar el recelo de la escarmentada población civil. Aquellos que no obedecieron recibieron las consecuencias, e incluso se llegó a ejecutar los soldados que habían cometido excesos con los vecinos.
En las Borjas, Leganés estableció su cuartel general y desde allá se iniciaron las operaciones de ocupación de los pueblos de los alrededores. En primer lugar, envió don Alonso Vilamayor con su tercio y el Viejo de Zaragoza a capturar Castelldans. Allí un clérigo organizó la defensa y resistieron algunos días, hasta que la llegada de la artillería forzó su rendición. Los tercios de la Guardia Real y de Galeones tomaron al asalto Arbeca en tan solo un día.
Una vez asegurados ambos lugares, el grueso del ejército levantó el campamento de las Borjas y se dirigió a Bellpuig, donde los vecinos no tomaron armas y rindieron el pueblo, a excepción del castillo que estaba guarnecido por soldados franceses, los cuales resistieron hasta el día siguiente. Una vez eliminada toda resistencia se volvió a levantar el campamento para iniciar la siguiente fase del plan.
 El nuevo objetivo era Tàrrega, donde tampoco hubo lucha. En esta ciudad se instaló el cuartel general de Leganés, que se convirtió en la base de operaciones del ejército hispano. Desde allá marchó Tutavila con el tercio de Zaragoza y la caballería de las Órdenes a recoger un importante convoy que venía de Tarragona. Mientras tanto, Leganés continuó su avance y envió don Tiberio Brancaccio con una columna formada por los tercios de Villalva y Galeones a asediar Agramunt.
El pueblo accedió a capitular gracias a la actuación del caballero catalán Gabriel de Lupià, que consiguió hacer estallar la puerta de la muralla con un petardo (depósito de madera lleno de pólvora con anclajes diseñado para ser enganchado a las puertas de las fortificaciones y hacerlas estallar).
Después de dejar una pequeña guarnición comandada por el teniente coronel Cojo, el grueso de la tropa se dirigió al castillo de Montclar que fue ocupado sin muchos problemas dejando como Agramunt, un pequeño pelotón formado por migueletes.
Con toda el área controlada, el estado mayor se replanteó el objetivo inicial de atacar Cervera, puesto que la ciudad había recibido refuerzos considerables durante los últimos días. La escasez de tropas de maniobra hacía poco recomendable su asalto, puesto que gran parte del ejército estaba guarniendo las nuevas conquistas. Después de deliberar largamente, la Junta de Guerra sustituyó Cervera por Ponts, donde se suponía que había almacenados gran cantidad de abastecimientos que mejorarían la precaria situación logística felipista.
La necesidad de suministros se agravó con la táctica de tierra quemada empleada por Harcourt, el cual envió escuadrones de caballería por toda la comarca con la orden de destruir todos los molinos. Con todo, hasta aquel momento la ofensiva había sido un paseo militar y las comunicaciones francesas estaban prácticamente cortadas.
Para el ataque en Ponts, y a causa de la importancia del objetivo, se destinó un importante contingente de tropas. El comandante de estas sería Tutavila, el cual dispondría de los soldados de la Guardia, del tercio de Vilamayor, de los valones de Waldestrach, del tercio de Zaragoza y de los tres tercios de milicia aragonesa. Al asaltarla, la ciudad cayó, a pesar de su guarnición de 1000 hombres. Aquella parte del ejército se alojó en el pueblo durante unos días, y después marcharon hacia su base de Agramunt donde un molino que había conseguido resistir a la destrucción era el único en buenas condiciones de todo el ejército en campaña.
Con la captura de Ponts se paró el avance felipista. La segunda parte del plan consistía a estar alerta y evitar la entrada de convoyes dentro de la línea francesa. Al comienzo todo parecía ir bien, puesto que una caravana que llevaba 150 acémilas fue capturada cerca de Torrebesses por la caballería de Borgoña y por la infantería del coronel Luis Mestre. En la operación cayeron prisioneros 2 condes y 100 soldados.
Después de este pequeño desastre, los franceses cambiaron de táctica y abandonaron el uso de convoyes pequeños. En las montañas de Prades se reunieron, por orden de Harcourt, gran cantidad de carros cargados de suministros que formaban un convoy diez veces superior al capturado en Torrebesses. Cuando detectó la presencia de esta gran columna, Leganés ordenó al duque del Infantado salir a su encuentro con toda la caballería disponible. Además, envió dos tercios de infantería, uno de aragoneses y el de Vilamayor, a juntarse con el duque. Las únicas tropas que se encontraban en la zona del paso del convoy eran las del barón de Butier, que por sí mismas no tenían bastante fuerza para afrontar la escucha francesa.
Cuando finalmente el barón contactó con el convoy, este estaba entrando en la circunvalación. Harcourt había conseguido romper el bloqueo, lo cual volvió a hacer utilizando el mismo método días más tarde, pero saliendo esta vez desde Balaguer.
En aquel momento de la campaña su fracaso era bastante evidente, y ni siquiera se había conseguido promover el levantamiento felipista que algunos de los consejeros de Leganés le habían asegurado. Ahora tan solo quedaban dos alternativas lógicas, atacar Harcourt o dar por fracasada la campaña.
El nuevo objetivo era Tàrrega, donde tampoco hubo lucha. En esta ciudad se instaló el cuartel general de Leganés, que se convirtió en la base de operaciones del ejército hispano. Desde allá marchó Tutavila con el tercio de Zaragoza y la caballería de las Órdenes a recoger un importante convoy que venía de Tarragona. Mientras tanto, Leganés continuó su avance y envió don Tiberio Brancaccio con una columna formada por los tercios de Villalva y Galeones a asediar Agramunt.
El pueblo accedió a capitular gracias a la actuación del caballero catalán Gabriel de Lupià, que consiguió hacer estallar la puerta de la muralla con un petardo (depósito de madera lleno de pólvora con anclajes diseñado para ser enganchado a las puertas de las fortificaciones y hacerlas estallar).
Después de dejar una pequeña guarnición comandada por el teniente coronel Cojo, el grueso de la tropa se dirigió al castillo de Montclar que fue ocupado sin muchos problemas dejando como Agramunt, un pequeño pelotón formado por migueletes.
Con toda el área controlada, el estado mayor se replanteó el objetivo inicial de atacar Cervera, puesto que la ciudad había recibido refuerzos considerables durante los últimos días. La escasez de tropas de maniobra hacía poco recomendable su asalto, puesto que gran parte del ejército estaba guarniendo las nuevas conquistas. Después de deliberar largamente, la Junta de Guerra sustituyó Cervera por Ponts, donde se suponía que había almacenados gran cantidad de abastecimientos que mejorarían la precaria situación logística felipista.
La necesidad de suministros se agravó con la táctica de tierra quemada empleada por Harcourt, el cual envió escuadrones de caballería por toda la comarca con la orden de destruir todos los molinos. Con todo, hasta aquel momento la ofensiva había sido un paseo militar y las comunicaciones francesas estaban prácticamente cortadas.
Para el ataque en Ponts, y a causa de la importancia del objetivo, se destinó un importante contingente de tropas. El comandante de estas sería Tutavila, el cual dispondría de los soldados de la Guardia, del tercio de Vilamayor, de los valones de Waldestrach, del tercio de Zaragoza y de los tres tercios de milicia aragonesa. Al asaltarla, la ciudad cayó, a pesar de su guarnición de 1000 hombres. Aquella parte del ejército se alojó en el pueblo durante unos días, y después marcharon hacia su base de Agramunt donde un molino que había conseguido resistir a la destrucción era el único en buenas condiciones de todo el ejército en campaña.
Con la captura de Ponts se paró el avance felipista. La segunda parte del plan consistía a estar alerta y evitar la entrada de convoyes dentro de la línea francesa. Al comienzo todo parecía ir bien, puesto que una caravana que llevaba 150 acémilas fue capturada cerca de Torrebesses por la caballería de Borgoña y por la infantería del coronel Luis Mestre. En la operación cayeron prisioneros 2 condes y 100 soldados.
Después de este pequeño desastre, los franceses cambiaron de táctica y abandonaron el uso de convoyes pequeños. En las montañas de Prades se reunieron, por orden de Harcourt, gran cantidad de carros cargados de suministros que formaban un convoy diez veces superior al capturado en Torrebesses. Cuando detectó la presencia de esta gran columna, Leganés ordenó al duque del Infantado salir a su encuentro con toda la caballería disponible. Además, envió dos tercios de infantería, uno de aragoneses y el de Vilamayor, a juntarse con el duque. Las únicas tropas que se encontraban en la zona del paso del convoy eran las del barón de Butier, que por sí mismas no tenían bastante fuerza para afrontar la escucha francesa.
Cuando finalmente el barón contactó con el convoy, este estaba entrando en la circunvalación. Harcourt había conseguido romper el bloqueo, lo cual volvió a hacer utilizando el mismo método días más tarde, pero saliendo esta vez desde Balaguer.
En aquel momento de la campaña su fracaso era bastante evidente, y ni siquiera se había conseguido promover el levantamiento felipista que algunos de los consejeros de Leganés le habían asegurado. Ahora tan solo quedaban dos alternativas lógicas, atacar Harcourt o dar por fracasada la campaña. 
 Quedaba ya muy lejano el viejo acuerdo al que Luis XIV había llegado con Leopoldo I tres décadas antes y, además, muchos acontecimientos se habían producido desde entonces. El último de todos, en una fecha muy reciente
Quedaba ya muy lejano el viejo acuerdo al que Luis XIV había llegado con Leopoldo I tres décadas antes y, además, muchos acontecimientos se habían producido desde entonces. El último de todos, en una fecha muy reciente Después de tantos años de guerra, el interés del monarca francés por alcanzar un acuerdo de paz fue en general bien recibido, especialmente por parte del rey inglés Guillermo III y por las Provincias Unidas de los Países Bajos; aunque suscitaba algunas reticencias y recelos, dados los antecedentes que habían caracterizado la acción de gobierno de Luis XIV en las décadas precedentes. No obstante, una vez quedó patente, en el transcurso de las negociaciones preliminares protagonizadas por el mariscal Boufflers y el conde de Portland, que el monarca francés parecía mostrarse en esta ocasión muy conciliador y dispuesto a hacer bastantes concesiones, proponiendo incluso el desprenderse de una parte importante de los territorios de los que se había apropiado durante la guerra; ingleses y neerlandeses se avinieron a negociar.
En este sentido, ya en 1696, Luis XIV había conseguido alcanzar un acuerdo de paz con el duque de Saboya, lo que le garantizaba el no tener que desviar recursos bélicos en esa dirección y socavar, de paso, la unidad del bloque de la Gran Alianza; objetivo, este último, el de dividir y enfrentar a sus adversarios entre ellos, que siempre barajaba el monarca francés en sus gestiones diplomáticas. En cualquier caso, por primera vez, el rey francés parecía dar muestras aparentemente sinceras y contrastables de estar seriamente dispuesto a iniciar un diálogo, estableciendo unas firmes y auténticas negociaciones de paz con sus oponentes.
Como telón de fondo, sin duda, existía también una doble circunstancia que tuvo una especial incidencia en el cambio de postura de Luis XIV frente a la continuación o no de la guerra. Por una parte que, ya desde finales de 1696, era más que evidente, en base a todas las informaciones que llegaban desde Madrid, que Carlos II se encontraba en una fase de empeoramiento de su salud realmente definitiva, por lo que en no demasiado tiempo, quizás algunos meses o en unos pocos años, el desenlace de su vida se produciría inexorablemente; y, además, como hecho trascendente, era plausible que el monarca español, después de transcurridos ya siete años de infecundo matrimonio con su segunda esposa, fallecería muy probablemente sin descendencia legítima directa. Por otra parte, en 1696 se había dado a conocer el sentido del testamento que había decidido hacer el monarca español, designando como heredero universal de todos sus dominios al príncipe José Fernando de Baviera, un niño que por aquel entonces tenía apenas cuatro años de edad, hijo del elector de Baviera y nieto de la infanta Margarita de Austria
Después de tantos años de guerra, el interés del monarca francés por alcanzar un acuerdo de paz fue en general bien recibido, especialmente por parte del rey inglés Guillermo III y por las Provincias Unidas de los Países Bajos; aunque suscitaba algunas reticencias y recelos, dados los antecedentes que habían caracterizado la acción de gobierno de Luis XIV en las décadas precedentes. No obstante, una vez quedó patente, en el transcurso de las negociaciones preliminares protagonizadas por el mariscal Boufflers y el conde de Portland, que el monarca francés parecía mostrarse en esta ocasión muy conciliador y dispuesto a hacer bastantes concesiones, proponiendo incluso el desprenderse de una parte importante de los territorios de los que se había apropiado durante la guerra; ingleses y neerlandeses se avinieron a negociar.
En este sentido, ya en 1696, Luis XIV había conseguido alcanzar un acuerdo de paz con el duque de Saboya, lo que le garantizaba el no tener que desviar recursos bélicos en esa dirección y socavar, de paso, la unidad del bloque de la Gran Alianza; objetivo, este último, el de dividir y enfrentar a sus adversarios entre ellos, que siempre barajaba el monarca francés en sus gestiones diplomáticas. En cualquier caso, por primera vez, el rey francés parecía dar muestras aparentemente sinceras y contrastables de estar seriamente dispuesto a iniciar un diálogo, estableciendo unas firmes y auténticas negociaciones de paz con sus oponentes.
Como telón de fondo, sin duda, existía también una doble circunstancia que tuvo una especial incidencia en el cambio de postura de Luis XIV frente a la continuación o no de la guerra. Por una parte que, ya desde finales de 1696, era más que evidente, en base a todas las informaciones que llegaban desde Madrid, que Carlos II se encontraba en una fase de empeoramiento de su salud realmente definitiva, por lo que en no demasiado tiempo, quizás algunos meses o en unos pocos años, el desenlace de su vida se produciría inexorablemente; y, además, como hecho trascendente, era plausible que el monarca español, después de transcurridos ya siete años de infecundo matrimonio con su segunda esposa, fallecería muy probablemente sin descendencia legítima directa. Por otra parte, en 1696 se había dado a conocer el sentido del testamento que había decidido hacer el monarca español, designando como heredero universal de todos sus dominios al príncipe José Fernando de Baviera, un niño que por aquel entonces tenía apenas cuatro años de edad, hijo del elector de Baviera y nieto de la infanta Margarita de Austria En él, otra vez Francia, esta vez junto a sus recién estrenados aliados, socios y/o cómplices, Inglaterra y los Estados Generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos, acordaban el reparto de los territorios de la Monarquía Hispánica a la muerte del monarca español sin descendencia, ajustándolo en parte al último testamento de Carlos II y a los intereses de los firmantes. Un nuevo Tratado de Partición de la Monarquía Hispánica se ponía así en marcha: el segundo después del de Viena de 1668.
En cuanto al texto de este Tratado de Partición de La Haya de 1698, es importante señalar varios aspectos del mismo:
-Se plantea el Tratado como una continuación más avanzada a lo conseguido en Ryswick, con el objetivo, según los firmantes, de prevenir circunstancias que puedan acarrear nuevas guerras en Europa.
-El Tratado consta de quince artículos, en los que se desgranan tanto los motivos y justificaciones que se esgrimen para llegar a ese acuerdo, como las especificaciones que se comprometen a impulsar y garantizar todos juntos en el reparto que hacen de los dominios de la Monarquía Hispánica, ante el previsible fallecimiento en no mucho tiempo y sin descendencia de Carlos II.
–Se asigna al Delfín de Francia, hijo del rey Luis XIV, la herencia de los territorios de la Monarquía Hispánica correspondientes a: los reinos de Nápoles y de Sicilia; el marquesado de Final, en la costa de Liguria; los Presidios de la Toscana y una parte de la isla de Elba, con su costa adyacente del Piombino; y la totalidad de la provincia de Guipúzcoa, con mención expresa de Fuenterrabía, San Sebastián y del puerto de Pasajes.
–Se asigna al Archiduque Carlos de Austria, segundo hijo del emperador Leopoldo I, la herencia del ducado de Milán.
–Se asigna al Príncipe Hijo mayor del Elector de Baviera la Corona de España, con todos los Reinos, Lugares Dependientes, Estados, Provincias y Plazas existentes en el presente, a excepción de lo consignado anteriormente para el Delfín y el Archiduque.
-Se establece, además, la necesidad de la renuncia explícita de todos ellos
En él, otra vez Francia, esta vez junto a sus recién estrenados aliados, socios y/o cómplices, Inglaterra y los Estados Generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos, acordaban el reparto de los territorios de la Monarquía Hispánica a la muerte del monarca español sin descendencia, ajustándolo en parte al último testamento de Carlos II y a los intereses de los firmantes. Un nuevo Tratado de Partición de la Monarquía Hispánica se ponía así en marcha: el segundo después del de Viena de 1668.
En cuanto al texto de este Tratado de Partición de La Haya de 1698, es importante señalar varios aspectos del mismo:
-Se plantea el Tratado como una continuación más avanzada a lo conseguido en Ryswick, con el objetivo, según los firmantes, de prevenir circunstancias que puedan acarrear nuevas guerras en Europa.
-El Tratado consta de quince artículos, en los que se desgranan tanto los motivos y justificaciones que se esgrimen para llegar a ese acuerdo, como las especificaciones que se comprometen a impulsar y garantizar todos juntos en el reparto que hacen de los dominios de la Monarquía Hispánica, ante el previsible fallecimiento en no mucho tiempo y sin descendencia de Carlos II.
–Se asigna al Delfín de Francia, hijo del rey Luis XIV, la herencia de los territorios de la Monarquía Hispánica correspondientes a: los reinos de Nápoles y de Sicilia; el marquesado de Final, en la costa de Liguria; los Presidios de la Toscana y una parte de la isla de Elba, con su costa adyacente del Piombino; y la totalidad de la provincia de Guipúzcoa, con mención expresa de Fuenterrabía, San Sebastián y del puerto de Pasajes.
–Se asigna al Archiduque Carlos de Austria, segundo hijo del emperador Leopoldo I, la herencia del ducado de Milán.
–Se asigna al Príncipe Hijo mayor del Elector de Baviera la Corona de España, con todos los Reinos, Lugares Dependientes, Estados, Provincias y Plazas existentes en el presente, a excepción de lo consignado anteriormente para el Delfín y el Archiduque.
-Se establece, además, la necesidad de la renuncia explícita de todos ellos El pequeño príncipe José Fernando de Baviera, nacido en 1692, era el único hijo superviviente del matrimonio entre el Elector de Baviera (Maximiliano) y la archiduquesa María Antonia de Austria (hija del propio emperador Leopoldo I y de su primera esposa, la infanta española Margarita, hija a su vez de Felipe IV y de Mariana de Austria). Aunque no se le designe por su nombre propio en el texto del tratado, a diferencia del archiduque Carlos de Austria, el príncipe José Fernando aparece como el más favorecido en el reparto; hecho que sin duda viene relacionado con el testamento que en 1696 había realizado Carlos II en favor del príncipe bávaro y la voluntad de fomentar la falta de sintonía entre el Elector de Baviera y el Emperador austríaco, un hecho que trataba de potenciar Luis XIV para debilitar la cohesión entre sus potenciales rivales, lo que le permitía reforzar sus intereses.
La herencia francesa sufre alguna variación, pero sigue siendo bastante equivalente en relación al Tratado de 1668. En este nuevo reparto pierde los Países Bajos españoles
El pequeño príncipe José Fernando de Baviera, nacido en 1692, era el único hijo superviviente del matrimonio entre el Elector de Baviera (Maximiliano) y la archiduquesa María Antonia de Austria (hija del propio emperador Leopoldo I y de su primera esposa, la infanta española Margarita, hija a su vez de Felipe IV y de Mariana de Austria). Aunque no se le designe por su nombre propio en el texto del tratado, a diferencia del archiduque Carlos de Austria, el príncipe José Fernando aparece como el más favorecido en el reparto; hecho que sin duda viene relacionado con el testamento que en 1696 había realizado Carlos II en favor del príncipe bávaro y la voluntad de fomentar la falta de sintonía entre el Elector de Baviera y el Emperador austríaco, un hecho que trataba de potenciar Luis XIV para debilitar la cohesión entre sus potenciales rivales, lo que le permitía reforzar sus intereses.
La herencia francesa sufre alguna variación, pero sigue siendo bastante equivalente en relación al Tratado de 1668. En este nuevo reparto pierde los Países Bajos españoles Analizando el Tratado de la Haya puede comprobarse el intento de los firmantes de aparentar el ajustarse en parte a los designios del testamento elaborado por Carlos II. El Tratado en sí mismo es tan intolerable como lo fue el de 1668, pues es también una intromisión inaceptable e inasumible en la soberanía española, aunque en la ocasión anterior no fuera hecho público por los firmantes y se mantuviera en secreto en las cancillerías francesa y austríaca. Es además un Tratado ilegítimo, como también lo fue el anterior, ya que la sucesión a la Monarquía Hispánica debía dilucidarse en base a las leyes sucesorias existentes en España, no por los pactos a los que pudieran llegar otras potencias. Por si esto fuera poco, en el texto del tratado se desintegraba la Monarquía Hispánica en pedazos, hecho que parecía más una provocación para irritar al rey español y a la Corte de Madrid que algo verosímil, sabiendo de antemano que era del todo impropio e inaceptable. Sin embargo, no es menos cierto, que el texto del Tratado le da una preponderancia significativa en el reparto al elegido como heredero por el monarca español en su testamento, como acto de condescendencia milimétricamente estudiado por Luis XIV en refuerzo de las intensas gestiones diplomáticas que, ya desde los meses previos a la paz de Ryswick, realizaban sus embajadores en la Corte de Madrid, en beneficio de los intereses dinásticos de la Casa de Borbón sobre la anhelada herencia española. En cualquier caso, su recorrido para poder ser tenido en cuenta, aunque sólo fuera mínimamente, era inexistente, al no garantizar el mantenimiento de la integridad territorial de la herencia de la Monarquía Hispánica.
Como era de esperar, una vez se tuvo conocimiento público de la existencia del Tratado de Partición de La Haya de 1698 y el contenido del mismo, tanto en la Corte de Madrid como en la de Viena la indignación, el rechazo, los reproches y las protestas oficiales a nivel diplomático no se hicieron esperar; no adhiriéndose al Tratado ninguna de las dos cancillerías. Lo más hiriente del tema estaba en constatar cómo tanto ingleses como neerlandeses, dos de los aliados de España en la guerra que acababan de finalizar unos meses antes contra Francia, se habían puesto de acuerdo con Luis XIV para desmembrar la Monarquía Hispánica si Carlos II moría finalmente sin descendencia. La fiabilidad de los dirigentes de Inglaterra y de los Estados Generales de los Países Bajos quedaba manifiestamente en entredicho.
Aunque los motivos de ambas negativas eran bien distintos
Analizando el Tratado de la Haya puede comprobarse el intento de los firmantes de aparentar el ajustarse en parte a los designios del testamento elaborado por Carlos II. El Tratado en sí mismo es tan intolerable como lo fue el de 1668, pues es también una intromisión inaceptable e inasumible en la soberanía española, aunque en la ocasión anterior no fuera hecho público por los firmantes y se mantuviera en secreto en las cancillerías francesa y austríaca. Es además un Tratado ilegítimo, como también lo fue el anterior, ya que la sucesión a la Monarquía Hispánica debía dilucidarse en base a las leyes sucesorias existentes en España, no por los pactos a los que pudieran llegar otras potencias. Por si esto fuera poco, en el texto del tratado se desintegraba la Monarquía Hispánica en pedazos, hecho que parecía más una provocación para irritar al rey español y a la Corte de Madrid que algo verosímil, sabiendo de antemano que era del todo impropio e inaceptable. Sin embargo, no es menos cierto, que el texto del Tratado le da una preponderancia significativa en el reparto al elegido como heredero por el monarca español en su testamento, como acto de condescendencia milimétricamente estudiado por Luis XIV en refuerzo de las intensas gestiones diplomáticas que, ya desde los meses previos a la paz de Ryswick, realizaban sus embajadores en la Corte de Madrid, en beneficio de los intereses dinásticos de la Casa de Borbón sobre la anhelada herencia española. En cualquier caso, su recorrido para poder ser tenido en cuenta, aunque sólo fuera mínimamente, era inexistente, al no garantizar el mantenimiento de la integridad territorial de la herencia de la Monarquía Hispánica.
Como era de esperar, una vez se tuvo conocimiento público de la existencia del Tratado de Partición de La Haya de 1698 y el contenido del mismo, tanto en la Corte de Madrid como en la de Viena la indignación, el rechazo, los reproches y las protestas oficiales a nivel diplomático no se hicieron esperar; no adhiriéndose al Tratado ninguna de las dos cancillerías. Lo más hiriente del tema estaba en constatar cómo tanto ingleses como neerlandeses, dos de los aliados de España en la guerra que acababan de finalizar unos meses antes contra Francia, se habían puesto de acuerdo con Luis XIV para desmembrar la Monarquía Hispánica si Carlos II moría finalmente sin descendencia. La fiabilidad de los dirigentes de Inglaterra y de los Estados Generales de los Países Bajos quedaba manifiestamente en entredicho.
Aunque los motivos de ambas negativas eran bien distintos
 Tu sencillez y tu humildad, llevados al extremo, te impedían hablar en exceso de ti misma, salvo que fuese absolutamente necesario. Por ello, con tu permiso, lo haré yo en tu lugar.
María Rosa de Madariaga, que fue sobrina del ministro de la II República, Salvador de Madariaga, nació en Madrid en el año 1937. Tras cursar el Bachillerato en el Liceo Francés de Madrid, en 1960 se graduó en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, donde se doctoró. En esa época desplegó múltiples actividades de oposición al régimen franquista, y en su vertiente literaria fue cofundadora de la editorial Ciencia Nueva. A partir de 1966 prosiguió sus estudios en la Universidad de La Sorbona, en París, bajo ja dirección del eminente historiador francés Pierre Vilar, lo que le permitió, en 1980, obtener el Diploma Superior de Lengua y Civilización Árabes, y en 1988 su tesis doctoral, también bajo la dirección de Pierre Vilar, sobre las relaciones entre España y el Rif. En todos esos años simultaneó su trabajo como historiadora con su actividad como funcionaria de la UNESCO.
Una vez regresada a España formó parte, con quien suscribe estas líneas, del Consejo Editorial de CRÓNICA POPULAR, dirigida por el periodista Rodrigo Vázquez de Prada, un diario digital de cultura y de política de la llamada “Izquierda” cuando aún no había dejado de ser de izquierdas.
La actividad intelectual y cultural de María Rosa no tenía fin. Su prestigio como historiadora era internacional, y recibía constantes solicitudes de entrevistas para periódicos, revistas y otros medios de comunicación de todo el mundo sobre hechos recientes o pasados que tuvieran relación con Marruecos y España. María Rosa nunca supo negar nada.
Hay un rasgo de María Rosa al que me cuesta un gran dolor referirme, porque sólo recordar los hechos en los que se manifestaba me hace un gran daño. Por encima, muy por encima de todos su valores, que eran muchos, estaba su bondad. Su bondad hacia todo y hacia todos. Una bondad inagotable, infinita. Anormal, podría decirse. Nunca he conocido una persona tan buena, y eso la hace revivir y la perpetúa en todos los que la hemos conocido.
Tu sencillez y tu humildad, llevados al extremo, te impedían hablar en exceso de ti misma, salvo que fuese absolutamente necesario. Por ello, con tu permiso, lo haré yo en tu lugar.
María Rosa de Madariaga, que fue sobrina del ministro de la II República, Salvador de Madariaga, nació en Madrid en el año 1937. Tras cursar el Bachillerato en el Liceo Francés de Madrid, en 1960 se graduó en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, donde se doctoró. En esa época desplegó múltiples actividades de oposición al régimen franquista, y en su vertiente literaria fue cofundadora de la editorial Ciencia Nueva. A partir de 1966 prosiguió sus estudios en la Universidad de La Sorbona, en París, bajo ja dirección del eminente historiador francés Pierre Vilar, lo que le permitió, en 1980, obtener el Diploma Superior de Lengua y Civilización Árabes, y en 1988 su tesis doctoral, también bajo la dirección de Pierre Vilar, sobre las relaciones entre España y el Rif. En todos esos años simultaneó su trabajo como historiadora con su actividad como funcionaria de la UNESCO.
Una vez regresada a España formó parte, con quien suscribe estas líneas, del Consejo Editorial de CRÓNICA POPULAR, dirigida por el periodista Rodrigo Vázquez de Prada, un diario digital de cultura y de política de la llamada “Izquierda” cuando aún no había dejado de ser de izquierdas.
La actividad intelectual y cultural de María Rosa no tenía fin. Su prestigio como historiadora era internacional, y recibía constantes solicitudes de entrevistas para periódicos, revistas y otros medios de comunicación de todo el mundo sobre hechos recientes o pasados que tuvieran relación con Marruecos y España. María Rosa nunca supo negar nada.
Hay un rasgo de María Rosa al que me cuesta un gran dolor referirme, porque sólo recordar los hechos en los que se manifestaba me hace un gran daño. Por encima, muy por encima de todos su valores, que eran muchos, estaba su bondad. Su bondad hacia todo y hacia todos. Una bondad inagotable, infinita. Anormal, podría decirse. Nunca he conocido una persona tan buena, y eso la hace revivir y la perpetúa en todos los que la hemos conocido.

 Los dos primeros le llevaron a la cárcel por injurias al no demostrar, como no lo demuestra en sus libros, los presuntos delitos cometidos por Antonio López. En el primero de ellos, las acusaciones contra su cuñado se limitaban a una supuesta malversación a la hora de gestionar la herencia familiar tras la muerte de su padre Andrés Bru.
Andrés, socio y suegro de Antonio, nombró albacea testamentario a su yerno, creyéndole el más capaz para gestionar el complejo entramado societario tras su muerte.
Los Bru, liderados por Francisco, el mediano de los hermanos, pleitearon contra Antonio López perdiendo todos los juicios y aceptando finalmente el reparto de los bienes obtenidos por la venta de los activos de Andrés Bru.
Pese a la aceptación del reparto de la herencia ante los tribunales, Francisco se empecinó en una cruzada particular contra su cuñado, en parte agobiado por las deudas y en parte, envidioso por el éxito de un hombre que según él “ni poseía idiomas ni profundos conocimientos de cálculo, ni conocía el globo comercial, ni sabía una palabra de legislación mercantil ni tenía noción de ciencia económica, ni jamás supo estudiar las necesidades financieras de los mercados, ni comprender las causas de las fluctuaciones en estos de los valores.”
Hombre que, pese a esas supuestas limitaciones, se había convertido en uno de los empresarios de más éxito y más influyentes de España.
Francisco había nacido rico, con estudios universitarios y buena pluma, pero una nula visión para los negocios. Sus excentricidades y, entre otras cosas su ludopatía, le llevó al desastre del que intentó salvarse extorsionando a su cuñado primero, y a su sobrino Claudio después.
Es su último libro, del que por cierto tampoco habla nada de la trata de esclavos, dice de sí mismo: “… y confieso, además, que sólo a mi nativa ligereza, a mi desinterés y a mis genialidades, se debe a que haya llegado a mis últimos años sin pan ni casa y sin más esperanzas de morir como un mendigo”.
Finalmente, reconoce que: “Podré haber cometido mil calaveradas, habré podido gastar dinero irreflexivamente, ya sea por el poco apego que le tuve siempre…”
En su segundo libro, acusa al marqués de Comillas de enriquecerse con la trata ilegal de esclavos en Santiago de Cuba. Acusaciones de las que no aporta pruebas y que le costaron la cárcel.
Con un descaro poco corriente, en el libro introdujo un capítulo donde explica que intentó extorsionar a su sobrino Claudio pidiéndole una gran suma de dinero a cambio de no publicarlo. Como agravante, cabe indicar que Antonio había muerto dos años antes, cosa que no impidió que Francisco continuara intentando extorsionar a su familia política.
El segundo marqués de Comillas ni se molestó en contestar a su tío. El libro se publicó, y tras una demanda por injurias, Francisco, “Pancho” para la familia, acabó con sus huesos en la cárcel por segunda vez.
El texto que llevó a Francisco Bru Lassus a presidio es el que cita textualmente en su placa el actual Ayuntamiento de Barcelona para justificar el cambio de nombre de la plaza:
“¿Qué os parece, españoles, esta indignidad? ¿Qué les parece a los barceloneses? Pueden estar muy ufanos de tener en una de sus plazas públicas la estatua de un chalán de carne humana, célebre por su vil crueldad en la isla de Cuba antes de serlo en la Península por sus millones y suntuosidades. Con razón podría llamarse a aquella plaza la plaza de los Negreros, porque será la rehabilitación monumental y la apoteosis radiante de todos los comerciantes de carne humana.”
Antonio López y López, se fue de su Comillas natal a trabajar en una venta en Andalucía con 14 años. Viajó sólo y trabajó duramente para después hacer las Américas trasladándose a Cuba. Fue un empresario sin gran cultura, como le acusaba su cuñado, pero con un olfato para los negocios que hizo enriquecerse a los que se asociaron con él. Era trabajador hasta la extenuación, de memoria prodigiosa y con buena vista para rodearse de los mejores. Apostó por las nuevas tecnologías de su tiempo antes que nadie. El primer barco de hélice de España fue suyo, y la primera localidad con iluminación eléctrica de España fue Comillas y pagada por él.
Los dos primeros le llevaron a la cárcel por injurias al no demostrar, como no lo demuestra en sus libros, los presuntos delitos cometidos por Antonio López. En el primero de ellos, las acusaciones contra su cuñado se limitaban a una supuesta malversación a la hora de gestionar la herencia familiar tras la muerte de su padre Andrés Bru.
Andrés, socio y suegro de Antonio, nombró albacea testamentario a su yerno, creyéndole el más capaz para gestionar el complejo entramado societario tras su muerte.
Los Bru, liderados por Francisco, el mediano de los hermanos, pleitearon contra Antonio López perdiendo todos los juicios y aceptando finalmente el reparto de los bienes obtenidos por la venta de los activos de Andrés Bru.
Pese a la aceptación del reparto de la herencia ante los tribunales, Francisco se empecinó en una cruzada particular contra su cuñado, en parte agobiado por las deudas y en parte, envidioso por el éxito de un hombre que según él “ni poseía idiomas ni profundos conocimientos de cálculo, ni conocía el globo comercial, ni sabía una palabra de legislación mercantil ni tenía noción de ciencia económica, ni jamás supo estudiar las necesidades financieras de los mercados, ni comprender las causas de las fluctuaciones en estos de los valores.”
Hombre que, pese a esas supuestas limitaciones, se había convertido en uno de los empresarios de más éxito y más influyentes de España.
Francisco había nacido rico, con estudios universitarios y buena pluma, pero una nula visión para los negocios. Sus excentricidades y, entre otras cosas su ludopatía, le llevó al desastre del que intentó salvarse extorsionando a su cuñado primero, y a su sobrino Claudio después.
Es su último libro, del que por cierto tampoco habla nada de la trata de esclavos, dice de sí mismo: “… y confieso, además, que sólo a mi nativa ligereza, a mi desinterés y a mis genialidades, se debe a que haya llegado a mis últimos años sin pan ni casa y sin más esperanzas de morir como un mendigo”.
Finalmente, reconoce que: “Podré haber cometido mil calaveradas, habré podido gastar dinero irreflexivamente, ya sea por el poco apego que le tuve siempre…”
En su segundo libro, acusa al marqués de Comillas de enriquecerse con la trata ilegal de esclavos en Santiago de Cuba. Acusaciones de las que no aporta pruebas y que le costaron la cárcel.
Con un descaro poco corriente, en el libro introdujo un capítulo donde explica que intentó extorsionar a su sobrino Claudio pidiéndole una gran suma de dinero a cambio de no publicarlo. Como agravante, cabe indicar que Antonio había muerto dos años antes, cosa que no impidió que Francisco continuara intentando extorsionar a su familia política.
El segundo marqués de Comillas ni se molestó en contestar a su tío. El libro se publicó, y tras una demanda por injurias, Francisco, “Pancho” para la familia, acabó con sus huesos en la cárcel por segunda vez.
El texto que llevó a Francisco Bru Lassus a presidio es el que cita textualmente en su placa el actual Ayuntamiento de Barcelona para justificar el cambio de nombre de la plaza:
“¿Qué os parece, españoles, esta indignidad? ¿Qué les parece a los barceloneses? Pueden estar muy ufanos de tener en una de sus plazas públicas la estatua de un chalán de carne humana, célebre por su vil crueldad en la isla de Cuba antes de serlo en la Península por sus millones y suntuosidades. Con razón podría llamarse a aquella plaza la plaza de los Negreros, porque será la rehabilitación monumental y la apoteosis radiante de todos los comerciantes de carne humana.”
Antonio López y López, se fue de su Comillas natal a trabajar en una venta en Andalucía con 14 años. Viajó sólo y trabajó duramente para después hacer las Américas trasladándose a Cuba. Fue un empresario sin gran cultura, como le acusaba su cuñado, pero con un olfato para los negocios que hizo enriquecerse a los que se asociaron con él. Era trabajador hasta la extenuación, de memoria prodigiosa y con buena vista para rodearse de los mejores. Apostó por las nuevas tecnologías de su tiempo antes que nadie. El primer barco de hélice de España fue suyo, y la primera localidad con iluminación eléctrica de España fue Comillas y pagada por él.
 Jamás fue condenado por la justicia, por consiguiente, nunca le penaron por trata de esclavos. En las recientes investigaciones de Martin Rodrigo Alharilla (Un hombre mil negocios, Ariel, 2021), el autor afirma que Antonio López si estuvo implicado en la trata, pero tal y como analiza concienzudamente Eusebio Ruiz Martínez en una completa colección de artículos publicados en redes por Naucher, no existe ninguna prueba fehaciente que incrimine a Antonio López en la trata ilegal.
Jamás fue condenado por la justicia, por consiguiente, nunca le penaron por trata de esclavos. En las recientes investigaciones de Martin Rodrigo Alharilla (Un hombre mil negocios, Ariel, 2021), el autor afirma que Antonio López si estuvo implicado en la trata, pero tal y como analiza concienzudamente Eusebio Ruiz Martínez en una completa colección de artículos publicados en redes por Naucher, no existe ninguna prueba fehaciente que incrimine a Antonio López en la trata ilegal.